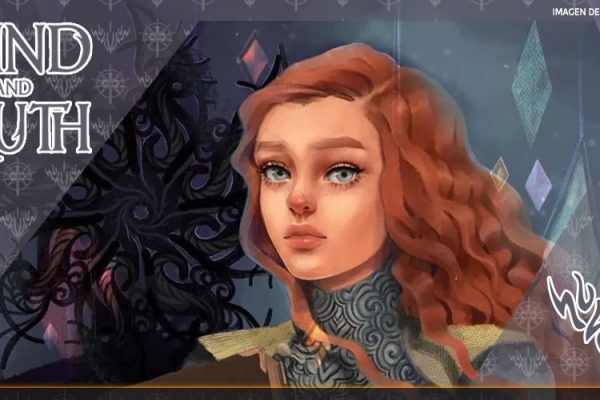Avance: El Ritmo de la Guerra – Prólogo y capítulo 1
Bueno, hoy tenemos uno de esos días memorables para los fans del Archivo de las Tormentas, repleto de novedades relativas con El Ritmo de la Guerra. Si esta madrugada Brandon nos deleitaba con una lectura de un fragmento de los capítulos 7 y 8, hoy Tor publica los primeros dos capítulos de los que nos van a acompañar semanalmente hasta la salida del libro el 19 noviembre. No olvidéis reservar vuestro ejemplar, y si queréis la estupenda sobrecubierta de Yasen Stoilov junto a la de Michael Whelan, se puede conseguir aquí hasta agotar existencias.
Una vez más, muchas gracias a Nova por cedernos estos capítulos traducidos por Manu Viciano. Hoy os traemos la traducción oficial del prólogo y del primer capítulo!
Aunque en su día ya publicamos un prólogo traducido por nosotros, y la traducción del primer capítulo que hizo Manu, os recomendamos que leáis estas versiones ya que han cambiado un poco desde aquel borrador temprano que compartió Brandon, y está más pulido tras las revisiones.
¡Recordar que hemos habilitado un apartado en el foro para ir comentando esta lectura!

Shallan en Shadesmar, por Georgi Madzharov
avance: el ritmo de la guerra – prólogo y capítulo 1
avance de la traducción del ritmo de la guerra, traducida por manu viciano y cedida por nova
Prólogo: Fingir
Siete años antes
Por supuesto que los parshendi querían tocar sus tambores.
Por supuesto que Gavilar les había dicho que podían.
Y por supuesto que ni se le había ocurrido avisar a Navani.
—¿Has visto lo grandes que son esos instrumentos? —preguntó Maratham, pasándose las manos por el cabello negro—. ¿Dónde vamos a colocarlos? Lo tenemos todo más que lleno desde que tu marido invitó a los dignatarios extranjeros. No podemos…
—Organizaremos un banquete más exclusivo en el salón de baile de arriba —dijo Navani manteniendo una actitud tranquila—, y pondremos allí los tambores, junto a la mesa del rey.
En las cocinas estaba todo el mundo al borde del pánico: los pinches corrían de un lado para otro, las cacerolas entrechocaban y los expectaspren emergían del suelo como gallardetes. Gavilar no solo había invitado a los altos príncipes, sino también a sus parientes. Y a todos los altos señores de la ciudad. Y además, quería dar un banquete para mendigos con el doble de los cubiertos habituales. Y para colmo, ¿aquellos tambores?
—¡Ya hemos puesto a todo el mundo a trabajar en el comedor de abajo! —gritó Maratham—. No tengo suficiente personal para…
—Esta noche hay el doble de soldados que de costumbre merodeando por el palacio —dijo Navani—. Que ellos te ayuden a organizarlo.
¿Apostar guardias adicionales, hacer una demostración de poderío? Se podía contar con Gavilar para que hiciera esas cosas.
Para todo lo demás, tenía a Navani.
—Podría funcionar, sí —respondió Maratham—. Mejor poner a esos patanes a trabajar que tenerlos por ahí molestando. ¿Daremos dos banquetes principales, entonces? Muy bien. Más vale que respire hondo.
La menuda organizadora de palacio se escabulló correteando y esquivó por los pelos a un pinche de cocina que cargaba con un enorme cuenco de crustáceos humeantes.
Navani se apartó para dejar pasar al pinche. El hombre inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Ya hacía tiempo que el personal de cocina había dejado de ponerse nervioso cuando entraba ella. Navani les había dejado bien claro que hacer su trabajo con eficacia era reconocimiento suficiente.
A pesar de la tensión subyacente, parecían tenerlo ya todo bajo control, aunque poco antes se habían sobresaltado al descubrir que había tres toneles de grano con gusanos. Por suerte, el brillante señor Amaram había llevado provisiones para sus hombres y Navani había logrado arrancárselas de entre las zarpas. De momento, con los cocineros que habían tomado prestados del monasterio, quizá hasta llegaran a poder alimentar a toda la gente que había invitado Gavilar.
«Tendré que organizar a quién sentamos en qué comedor —pensó Navani mientras salía de la cocina a los jardines de palacio—. Y dejar algo de espacio libre en ambos. ¿Quién sabe cuánta gente más podría presentarse con una invitación?».
Cruzó los jardines cuesta arriba en dirección a las puertas laterales del palacio. Yendo por allí, molestaría menos y no tendría que ir esquivando a sirvientes. Mientras caminaba, comprobó que todas las lámparas estuvieran en su sitio. Aunque el sol aún no se había puesto, quería que el palacio de Kholinar refulgiera esa noche.
Un momento. ¿Esa que estaba de pie cerca de las fuentes era Aesudan, su nuera, la esposa de Elhokar? Se suponía que debía estar dentro, recibiendo a los invitados. La delgada mujer llevaba el largo pelo recogido en un moño iluminado por una gema de cada tonalidad. Tantos colores juntos quedaban chillones, y Navani prefería llevar unas pocas gemas sencillas a juego en torno a un solo color, pero lo cierto era que las suyas hacían destacar a Aesudan mientras charlaba con dos ancianos fervorosos.
Refulgentes y vivas tormentas, ese de ahí era nada menos que Rushur Kris, el artista y maestro artifabriano. ¿Cuándo había llegado? ¿Quién lo había invitado? Tenía en la mano una cajita con una flor pintada. ¿Era posible que fuese… algún fabrial nuevo creado por él?
Navani se descubrió atraída hacia el grupo y olvidando todo lo demás. ¿Cómo había creado Kris el fabrial calentador de forma que pudiera modularse la temperatura? Navani había visto ilustraciones, pero poder hablar con el maestro artesano en persona sería…
Aesudan vio a Navani y sonrió de oreja a oreja. Su deleite parecía auténtico, lo cual era poco frecuente, al menos cuando iba dirigido a Navani. Ella procuraba no tomarse como una afrenta personal la acritud general de Aesudan hacia ella, porque toda mujer estaba en su derecho de sentirse amenazada por su suegra. Sobre todo, teniendo en cuenta la evidente carencia de talentos de aquella chica.
Navani le devolvió la sonrisa e intentó sumarse a la conversación para poder ver más de cerca la caja. Pero Aesudan la cogió del brazo.
—¡Madre! Había olvidado por completo que teníamos que hablar. Qué voluble puedo ser a veces. Lo lamento muchísimo, fervoroso Kris, pero debo marcharme con premura.
Aesudan tiró de Navani, imponiéndose, de vuelta por los jardines hacia la cocina.
—Gracias a Kelek que has aparecido, madre. No sabes lo aburrido que es ese hombre.
—¿Aburrido? —replicó Navani, retorciéndose para echar una mirada hacia atrás—. ¿Estaba hablando de…?
—Gemas. Y más gemas. Y spren, y cajas de spren, y… ¡tormentas! Ese hombre debería haberse dado cuenta. Tengo que hablar con personas importantes. Las esposas de los altos príncipes y de los mejores generales del país, que han venido todos para maravillarse con los parshmenios salvajes. ¿Y a mí me toca quedarme en los jardines dando conversación a fervorosos? Ha sido tu hijo quien me ha abandonado ahí atrás, quiero que lo sepas. Cuando lo encuentre…
Navani se zafó de la presa de Aesudan.
—Alguien debería entretener a esos fervorosos. ¿Por qué han venido?
—Yo qué sé —respondió Aesudan—. Gavilar quería que estuvieran aquí para algo, pero ha enviado a Elhokar a hacerles compañía. ¡Qué mala educación, de verdad!
¿Gavilar había invitado a Kholinar a uno de los artifabrianos más destacados del mundo entero y ni se había molestado en decírselo a Navani? En lo más profundo de su interior se revolvió la emoción, una ira que mantenía cuidadosamente enjaulada bajo llave. ¡Ese hombre! ¡Ese tormentoso hombre! ¿Cómo… cómo había podido…?
A sus pies empezaron a acumularse furiaspren, como charcos de sangre hirviendo. «Tranquila, Navani —dijo la parte racional de su mente—. Quizá pretenda presentarte al fervoroso más tarde, como regalo.» Sofocó el enfado con esfuerzo.
—¡Brillante! —llamó una voz desde la cocina—. ¡Brillante Navani! ¡Ay, por favor! Tenemos un problema.
—Aesudan —dijo Navani, sin apartar la mirada del fervoroso, que había echado a caminar despacio hacia el monasterio—. ¿Te importaría ayudar en la cocina con lo que sea que necesitan? Yo querría…
Pero Aesudan ya había echado a andar con prisa hacia otro grupo en los jardines, que incluía a varios altos señores generales muy poderosos. Navani respiró hondo y contuvo otra punzada de frustración. Aesudan afirmaba preocuparse del decoro y la educación, pero era capaz de inmiscuirse en una conversación masculina sin llevar siquiera a su marido con ella como excusa.
—¡Brillante! —volvió a llamar el cocinero, gesticulando en su dirección.
Navani lanzó un último vistazo a los fervorosos, apretó la mandíbula y caminó deprisa hacia la cocina, procurando no engancharse el vestido con la cortezapizarra ornamental.
—¿Qué pasa ahora?
—Es el vino —explicó el cocinero—. Se nos han terminado el Clavendah y el rubí de mesa.
—¿Cómo es posible? —dijo ella—. Teníamos reservas de amb…
Cruzó la mirada con el cocinero y la respuesta se hizo evidente. Dalinar había vuelto a encontrar sus existencias de vino. Había desarrollado formas bastante ingeniosas de vaciar en secreto los barriles para beber con sus amigos. Ojalá dedicara la mitad de esa atención a las necesidades del reino.
—Tengo una reserva privada —reveló Navani, sacando su cuaderno del bolsillo. Lo sostuvo en la mano segura, cogiéndolo a través de la manga, y garabateó una nota—. La guardo en el monasterio, con la hermana Talanah. Enséñale esto y te permitirá acceder.
—Gracias, brillante —dijo el cocinero mientras cogía la nota.
Antes de que el hombre hubiera salido por la puerta, Navani vio que el mayordomo, un anciano de barba canosa que llevaba demasiados anillos en los dedos, estaba esperando en la escalinata de acceso al palacio en sí. Jugueteaba con los anillos de la mano izquierda. Qué fastidio.
—¿Qué ocurre? —preguntó al mayordomo después de llegar dando zancadas.
—El alto señor Rine Hatham ha llegado y pregunta por su audiencia con el rey. Recordaréis que su majestad había prometido hablar esta noche con Rine sobre…
—Sobre la disputa fronteriza y los errores en los mapas, sí —interrumpió Navani, y suspiró—. ¿Dónde se ha metido mi marido?
—No está claro, brillante —dijo el mayordomo—. Se lo ha visto por última vez con el brillante señor Amaram y varios… individuos particulares.
Era como llamaba el personal de palacio a los nuevos amigos de Gavilar, los que solían llegar sin previo aviso y muy rara vez revelaban sus nombres.
Navani apretó los dientes y pensó en los lugares a los que podía haber ido Gavilar. Se enfadaría si Navani lo interrumpía. Pues que se enfadara. Debería dejarse ver atendiendo a sus invitados, en vez de dar por sentado que ella se ocuparía de todo y de todos.
Por desgracia, en ese momento… bueno, Navani tendría que ocuparse de todo y de todos.
Permitió que el angustiado mayordomo la llevara al grandioso recibidor, donde se entretenía a algunos invitados con música, bebida y poesía hasta que el banquete estuviera preparado. A otros los iban acompañando los maestros de sirvientes para que vieran a los parshendi, la verdadera atracción de la velada. No todos los días el rey de Alezkar firmaba un tratado con un grupo de misteriosos parshmenios capaces de hablar.
Navani se disculpó con el alto señor Rine por la ausencia de Gavilar y se ofreció a revisar los mapas ella misma. Después de eso, la detuvo una hilera de hombres y mujeres impacientes que estaban en palacio por la promesa de una audiencia con el rey.
Navani aseguró a los ojos claros que sus peticiones no estaban cayendo en oídos sordos. Les prometió investigar las injusticias. Calmó los sentimientos ofendidos de quienes creían que una invitación personal del rey implicaba que de verdad llegarían a hablar con él, un privilegio inasequible en los últimos tiempos excepto para los «individuos particulares».
Seguían llegando invitados inesperados, cómo no. Invitados que no figuraban en la lista actualizada que un molesto Gavilar le había entregado ese mismo día.
«¡Por las llaves doradas de Vev!». Navani compuso con esfuerzo un rostro amistoso para los invitados. Sonrió, rio, saludó. Se valió de los recordatorios y las listas de su cuaderno para preguntar por parientes, nacimientos y sabuesos-hacha favoritos. Se interesó por los negocios de todos y tomó notas sobre qué ojos claros parecían estar evitando a otros. En pocas palabras, se comportó como una reina.
Era una tarea emocionalmente agotadora, pero también su deber. Quizá en un futuro podría dedicar sus días a trastear con fabriales y fingir que era una erudita. Pero esa noche, haría su trabajo, aunque una parte de ella se sintiese como una impostora. Por prestigioso que fuera su antiguo linaje, la ansiedad de Navani le susurraba al oído que era solo una pueblerina vestida con la ropa de otra persona.
Esas inseguridades habían cobrado fuerza en los últimos tiempos. «Tranquila. Tranquila.» Esa clase de pensamientos no tenían cabida. Rodeó la sala y se alegró al ver que Aesudan había encontrado a Elhokar y, por una vez, estaba charlando con él y no con otros hombres. Elhokar parecía satisfecho de presidir la reunión previa al banquete en ausencia de su padre. Adolin y Renarin también estaban presentes, vestidos con rígidos uniformes. El primero deleitaba a un pequeño grupo de mujeres jóvenes y el segundo parecía desgarbado y torpe al lado de su hermano.
Y también… estaba Dalinar. De pie, bien alto. De algún modo, más alto que cualquier otro hombre de la sala. Aún no se había emborrachado y la gente orbitaba en torno a él como lo haría alrededor de una hoguera en una noche fría: necesitando estar cerca, pero temiendo el verdadero calor de su presencia. Aquellos ojos atribulados que tenía, bullentes de pasión.
Tormentas encendidas. Navani se excusó y puso pies en polvorosa escalera arriba para no sentirse tan acalorada. Era mala idea marcharse: a los invitados ya les faltaba un rey y despertaría preguntas que también desapareciera la reina. Pero sin duda, podrían apañárselas sin ella un tiempo. Además, allí arriba podría comprobar uno de los escondrijos de Gavilar.
Recorrió los pasillos, que siempre le recordaban a una mazmorra, y se cruzó con unos parshendi que trasladaban sus tambores y hablaban un idioma que Navani no entendía. ¿Por qué no podía haber un poco más de luz natural allí arriba, por qué no poner unas pocas ventanas más? Ya se lo había comentado a Gavilar, pero a él le gustaba así. La penumbra le proporcionaba más lugares en los que ocultarse.
«Ahí —pensó, deteniéndose en una intersección—. Voces.»
—… pero poder llevarlos y traerlos desde Braize no significa nada —decía una de ellas—. Está demasiado próximo para suponer una distancia relevante.
—Era impensable hace solo unos pocos años —respondió una voz profunda y poderosa. Gavilar—. Esto demuestra que es posible. La Conexión no está cercenada y la caja permite los desplazamientos. Todavía no tan lejos como querríais, pero en algún punto debemos empezar el trayecto.
Navani asomó la cabeza por la esquina para mirar. Alcanzó a ver una puerta al final del corto pasillo, entreabierta, dejando escapar las voces. En efecto, Gavilar estaba manteniendo una reunión justo en el lugar donde ella esperaba: en el estudio de la propia Navani. Era una estancia pequeña y acogedora, con una bonita ventana, apartada en una esquina del primer piso. Un lugar que Navani pocas veces tenía ocasión de visitar, pero donde era muy improbable que la gente buscara a Gavilar.
Avanzó muy despacio para mirar por el hueco de la puerta. Gavilar Kholin tenía la suficiente presencia como para llenar una sala él solo. Llevaba barba, pero en vez de quedarle anticuada, en él era… clásica. Como un cuadro que hubiera cobrado vida, una representación de la antigua Alezkar. En la corte se había pensado que quizá volvieran a ponerse de moda las barbas, pero pocos habían logrado que les quedara bien.
Además de eso, había un cierto aire de… distorsión en torno a Gavilar. Nada sobrenatural ni absurdo. Era solo que… bueno, todo el mundo aceptaba que Gavilar podía hacer lo que le diera la gana, incluso desafiando toda tradición y toda lógica. A él le funcionaba. Siempre era así.
El rey estaba hablando con dos hombres a los que Navani identificó vagamente. Un makabaki alto con una marca de nacimiento en la mejilla y un vorin más bajito con la cara redonda y la nariz pequeña. Se los habían presentado como embajadores procedentes del oeste, pero sin especificar su reino de origen.
El makabaki se apoyó en la biblioteca, cruzado de brazos, con el rostro inexpresivo del todo. El vorin se frotó las manos, en un gesto que recordó a Navani al mayordomo de palacio, aunque aquel hombre parecía mucho más joven. ¿Tendría… veintitantos? ¿Quizá treinta y pocos? No, podía ser incluso mayor.
En la mesa que separaba a Gavilar de los otros dos hombres había un grupo de esferas. A Navani se le trabó la respiración al verlas. Eran de diversos colores y brillos, pero algunas de ellas resultaban extrañas y fuera de lugar. Resplandecían con lo opuesto a la luz, como pequeños pozos de oscuridad violácea, absorbiendo el color a su alrededor.
Navani nunca había visto nada parecido, pero las gemas con spren atrapados en su interior podían presentar toda clase de apariencias y efectos raros. Aquellas esferas… tenían que ser para fabriales. ¿Qué hacía Gavilar ocupando el tiempo con esferas, luz extraña y artifabrianos de renombre? ¿Y por qué no querría hablar con ella de…?
De pronto, Gavilar irguió la espalda y miró hacia la puerta, aunque Navani no había hecho ni el menor ruido. Cruzaron la mirada. Así que Navani empujó la puerta para abrirla del todo y aparentar que se proponía entrar allí desde el principio. No estaba espiando: era la reina de aquel palacio. Podía ir donde se le antojara, sobre todo a su propio estudio.
—Marido mío —dijo—, hay invitados esperándote en el recibidor. Parece que has perdido la noción del tiempo.
—Caballeros —dijo Gavilar a los dos embajadores—, voy a tener que ausentarme.
El nervioso vorin se pasó las manos por el ralo cabello.
—Quiero saber más sobre el proyecto, Gavilar. Y deberías saber que hay otra de los nuestros aquí esta noche. Antes he distinguido su obra.
—Tengo que reunirme en breve con Meridas y los demás —respondió Gavilar—. Deberían tener más información que proporcionarme. Podemos volver a hablar después de eso.
—No —dijo el makabaki en tono cortante—. Dudo que lo hagamos.
—¡Aquí hay más, Nale! —exclamó el vorin, pero siguió a su amigo fuera del estudio—. ¡Esto es importante! Quiero dejarlo. Es la única forma de…
—¿De qué trataba esto? —preguntó Navani mientras Gavilar cerraba la puerta—. Esos hombres no son embajadores. ¿Quiénes son en realidad?
Gavilar no respondió. Con gestos deliberados, empezó a recoger las esferas de la mesa y a guardarlas en un saquito.
Navani se acercó deprisa y cogió una.
—¿Qué son? ¿De dónde has sacado unas esferas que brillan así? ¿Tiene algo que ver con los artifabrianos a los que has invitado?
Lo miró, esperando algún tipo de respuesta, alguna explicación. Pero él se limitó a tender la mano para que Navani le devolviera la esfera.
—Esto no te concierne, Navani. Vuelve al banquete.
Ella cerró la mano en torno a la esfera.
—¿Para seguir poniendo excusas en tu nombre? ¿Tenías que prometer al alto señor Rine que mediarías en su disputa precisamente esta noche? ¿Sabes cuánta gente está esperándote? ¿Y dices que aún tienes otra reunión que mantener, ahora mismo, antes de que el banquete empiece? ¿Es que piensas seguir sin hacer caso a nuestros invitados?
—¿Sabes lo harto que están poniéndome tus incesantes preguntas, mujer? —dijo él en voz baja.
—Pues prueba a responderme a una o dos, entonces. Sería una experiencia novedosa tratar a tu esposa como a un ser humano y no como a una máquina construida para ir contándote los días de la semana.
Él meneó la mano, exigiendo la esfera.
Por instinto, Navani la aferró con más fuerza.
—¿Por qué? ¿Por qué insistes en dejarme fuera? Por favor, dímelo.
—Trato con secretos que te superarían, Navani. Si conocieras el alcance de lo que he puesto en marcha…
Navani frunció el ceño. ¿El alcance de qué? Gavilar ya había conquistado Alezkar. Había unido a los altos príncipes. ¿Aquello tendría relación con el hecho de que el rey había vuelto la mirada hacia las Montañas Irreclamadas? Pero sin duda, pacificar una zona de tierras salvajes, poblada solo por alguna que otra tribu de parshmenios, no era nada en comparación con lo que Gavilar ya había logrado.
El rey le cogió la mano y la obligó a abrir los dedos para quitarle la esfera. Navani no se resistió, porque sabía que él no reaccionaría bien. Gavilar nunca había empleado su fuerza contra ella, no de ese modo, pero sí había pronunciado palabras. Comentarios. Amenazas.
Metió aquella esfera extraña e hipnótica en el saquito, junto a las otras. Lo cerró tirando del cordón con un firme y rotundo chasquido y, por último, se lo guardó en el bolsillo.
—Estás castigándome, ¿verdad? —exigió saber Navani—. Sabes cuánto adoro los fabriales. Me provocas con eso en concreto porque sabes que me hará daño.
—Quizá aprendas a pensar antes de hablar, Navani —replicó Gavilar—. Quizá aprendas lo caros que pueden salir los rumores.
«¿Otra vez con esto?», pensó ella.
—No ha pasado nada, Gavilar.
—¿Y crees que me importa? —dijo él—. ¿Crees que a la corte le importa? Para ellos, las mentiras valen tanto como los hechos.
Navani comprendió que eso era cierto. A Gavilar de verdad no le importaba si Navani le había sido infiel, cosa que no había ocurrido. Pero Navani había dicho cosas que habían despertado unos rumores difíciles de acallar.
Lo único que preocupaba a Gavilar era su legado. Quería que se lo conociera como un gran rey, un gran líder. Ese impulso siempre lo había motivado, pero últimamente estaba convirtiéndose en otra cosa. Gavilar no dejaba de preguntarse si sería recordado como el rey más grandioso de Alezkar, si podría competir con sus antepasados, con personas como el Hacedor de Soles.
Si la corte de un rey opinaba que no era capaz de controlar a su propia esposa, ¿acaso no empañaría eso su legado? ¿De qué servía un reino si Gavilar sabía que su esposa amaba a su hermano en secreto? En ese sentido, Navani representaba una mella en el mármol de su crucial legado.
—Habla con tu hija —dijo Gavilar, volviéndose hacia la puerta—. Creo que he conseguido calmar el orgullo de Amaram. Es posible que la acepte, y a ella se le está acabando el tiempo. Pocos otros pretendientes se dignarán a tenerla en cuenta. Seguro que tendré que pagar la mitad del reino para librarme de esa chica si vuelve a decir que no a Meridas.
Navani dio un bufido.
—Habla tú con ella. Si lo que quieres es tan importante, a lo mejor podrías hacerlo tú mismo por una vez. Además, Amaram no me hace ninguna gracia. Jasnah puede aspirar a algo mejor.
El rey se quedó inmóvil y luego miró atrás y habló en voz muy grave y baja.
—Jasnah se casará con Amaram, como le he ordenado. Renunciará a ese capricho suyo de hacerse famosa oponiéndose a la iglesia. Su arrogancia mancha la reputación de toda la familia.
Navani dio un paso adelante y enfrió la voz tanto como él.
—Tienes que darte cuenta de que esa chica aún te quiere, Gavilar. Igual que todos. Elhokar, Dalinar, los chicos… todos te adoran. ¿Estás seguro de que quieres revelarles lo que eres en realidad? Ellos son tu legado. Cuida de ellos. Son quienes definirán cómo se te recuerda.
—Lo que me definirá es la grandeza, Navani. Ningún esfuerzo mediocre por parte de alguien como Dalinar o mi hijo podría socavar eso, y la verdad es que dudo mucho que Elhokar pueda llegar siquiera a mediocre.
—¿Y qué pasa conmigo? —preguntó ella—. Yo podría escribir tu historia. Tu vida. Creas lo que creas que has hecho, creas lo que creas que has conseguido… todo eso es efímero, Gavilar. Es la palabra escrita la que describe a los hombres para las generaciones venideras. Tú me desprecias, pero lo que más anhelas está en mi mano. Si me fuerzas demasiado, créeme que empezaré a apretar.
El rey no respondió con gritos ni demostraciones de furia, pero el gélido vacío de sus ojos podría haber consumido continentes enteros dejando solo negrura. Alzó la mano y acunó con suavidad la barbilla de Navani, en burla de un gesto que una vez fue apasionado.
Fue más doloroso que un bofetón.
—¿Sabes por qué no te involucro en mis asuntos, Navani? —preguntó en voz baja—. ¿Crees que podrás soportar la verdad?
—Podrías probar por una vez. Sería refrescante.
—Porque no eres digna, Navani. Afirmas ser una erudita, pero ¿dónde están tus descubrimientos? Estudias la luz, pero eres su opuesto. Eres algo que destruye la luz. Te pasas el día revolcándote en la mugre de la cocina y obsesionándote por si un ojos claros insignificante sabe o no interpretar bien las líneas de un mapa.
»Esos no son actos de grandeza. No eres ninguna erudita. Es solo que te gusta estar cerca de ellas. No eres ninguna artifabriana. Eres solo una mujer a quien le gustan las baratijas. No tienes ninguna fama, ningún logro, ninguna capacidad propia. Todo lo que te distingue de los demás procede de alguna otra persona. No tienes ningún poder: solo te gusta casarte con los hombres que lo ostentan.
—¿Cómo te atreves a…?
—Niégalo, Navani —restalló él—. Niega que amas a un hermano pero te casaste con el otro. Fingiste adorar a un hombre al que detestabas, solo porque sabías que llegaría a ser rey.
Navani retrocedió, librándose de su mano, y giró la cabeza a un lado. Cerró los ojos y notó lágrimas en las mejillas. El asunto era más complicado que lo que daban a entender las palabras del rey, porque Navani los había amado a los dos… y la intensidad de Dalinar la había asustado, de modo que Gavilar había parecido la opción más segura.
Pero había cierta verdad en la acusación de Gavilar. Navani podía mentirse a sí misma diciendo que se había planteado en serio elegir a Dalinar, pero todo el mundo había sabido que terminaría con Gavilar. Y así había sido. Era el más influyente de los dos.
—Te decantaste por donde iba a haber más riqueza y poder —dijo Gavilar—. Como cualquier furcia del montón. Escribe lo que quieras sobre mí. Habla de ello, grítalo, proclámalo. Sobreviviré a tus acusaciones, y mi legado perdurará. He descubierto la entrada al reino de los dioses y las leyendas y, cuando me una a ellos, mi reinado jamás tendrá fin. Yo jamás tendré fin.
Se marchó y cerró la puerta a su espalda con un suave chasquido. Incluso discutiendo, controlaba él la situación.
Temblorosa, Navani llegó con paso torpe a una silla junto al escritorio, que bullía de furiaspren. Y de vergüenzaspren, aleteando a su alrededor como pétalos blancos y rojos.
La ira la sacudió. Ira dirigida a él. Y a ella misma, por no plantarle cara. Y al mundo, porque Navani sabía que lo que el rey había dicho era cierto, al menos en parte.
«No. No permitas que sus mentiras se conviertan en tu verdad. Combátelo.» Con los dientes apretados, Navani abrió los ojos y se puso a buscar en el escritorio papel y pintura al óleo.
Empezó a pintar, esforzándose para plasmar su mejor caligrafía en cada trazo. El orgullo, como si quisiera demostrar algo a su marido, la impulsó a la meticulosidad, a la perfección. Hacer aquello solía tranquilizarla. La forma en que las líneas definidas y pulcras se transformaban en palabras, la forma en que la pintura y el papel se transformaban en significado.
Acabó teniendo en la mano una de las mejores glifoguardas que había creado jamás. Rezaba, sencillamente: «Muerte. Don. Muerte». Había dibujado cada glifo con las formas de la torre o la espada del blasón de Gavilar.
La plegaria ardió rauda a la llama de la lámpara, refulgiendo… y su brillo convirtió la catarsis de Navani en vergüenza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Rezar por la muerte de su marido? Los vergüenzaspren regresaron en tropel.
¿Cómo habían llegado a aquello? Sus discusiones eran cada vez más enconadas. Navani sabía que Gavilar no era ese hombre, el que le mostraba en tiempos recientes. No se comportaba así cuando hablaba con Dalinar, o con Sadeas, o ni siquiera, en general, con Jasnah.
Gavilar era mejor que eso. Y Navani sospechaba que él también lo sabía. El día siguiente Navani recibiría flores. No llegarían acompañadas de ninguna disculpa, pero sí de un regalo, que casi a ciencia cierta sería un brazalete.
Sí, Gavilar sabía que debería ser más de lo que era. Pero… de algún modo, ella sacaba al monstruo que había en él. Y él, de algún modo, sacaba la debilidad que había en ella. Estrelló la palma de la mano segura contra la mesa y se frotó la frente con la otra.
Tormentas. No parecía haber pasado tanto tiempo desde que los dos conspiraban juntos sobre el reino que iban a forjar. Y ya no parecían capaces de hablar sin echar mano ambos de sus cuchillos más afilados, para clavarlos justo en los puntos más dolorosos con una precisión que solo otorgaba una antigua familiaridad.
Recobró la compostura con esfuerzo, se rehízo el maquillaje y se arregló el pelo. Quizá ella fuese lo que Gavilar decía, pero él no era más que un matón de pueblo con demasiada suerte y un don para engañar a hombres buenos y hacer que lo siguieran.
Si un hombre como ese podía fingir que era rey, ella bien podía fingir que era reina. Como mínimo, un reino sí que lo tenían.
Por lo menos uno de los dos debería intentar gobernarlo.
![]()
Navani no supo del asesinato hasta después de que se produjera.
En el banquete habían interpretado el papel de pareja real perfecta, cordiales entre ellos mientras encabezaban sus respectivas cenas. Luego Gavilar se había marchado, huyendo nada más logró encontrar una excusa. Por lo menos había esperado a que la gente acabara de comer.
Navani había bajado para despedir a los invitados. Había ido dejando caer que Gavilar no estaba haciendo un desaire deliberado a nadie. Era solo que sus muchos viajes lo habían dejado exhausto. Y sí, Navani estaba segura de que pronto concedería audiencias. Y a los dos les encantaría devolver la visita cuando pasara la próxima tormenta…
Siguió y siguió, hasta que cada sonrisa le daba la impresión de que se le iba a agrietar la cara. Sintió una oleada de alivio cuando una chica mensajera llegó corriendo, buscándola. Se apartó de los invitados que se despedían esperando oír que alguien había roto un jarrón caro o que Dalinar estaba roncando en su mesa.
Pero en vez de eso, la chica llevó a Navani con el mayordomo de palacio, cuyo rostro era una máscara de pesar. Con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, el hombre entrado en años la cogió del brazo, como para equilibrarse. Le caían lágrimas por las mejillas que quedaban atrapadas en su barbita rala.
Al verlo tan emocionado, Navani cayó en la cuenta de las pocas veces que pensaba en aquel hombre usando su nombre, de las pocas veces que lo consideraba una persona. Solía tratarlo como a un elemento más del palacio, casi como podría tratar a las estatuas de la fachada principal. Casi como Gavilar la trataba a ella.
—Gereh —dijo cogiéndole la mano, presa de la vergüenza—. ¿Qué ha ocurrido? ¿Te encuentras bien? ¿Estamos haciéndote trabajar demasiado sin…?
—El rey —logró proferir el anciano—. ¡Ay, brillante, se han llevado a nuestro rey! Esos parshmenios. Esos bárbaros. Esos… esos monstruos.
La primera sospecha de Navani fue que Gavilar se las había ingeniado para escapar de palacio y todo el mundo pensaba que lo habían secuestrado. «¡Cómo es ese hombre!», pensó, imaginándolo en la ciudad con sus visitantes particulares, tratando asuntos secretos en alguna estancia tenebrosa.
Gereh le aferró la mano con más fuerza.
—Brillante, lo han matado. El rey Gavilar ha muerto.
—Imposible —dijo ella—. Es el hombre más poderoso del reino, tal vez del mundo entero. Está rodeado de portadores de esquirlada. Te habrás equivocado, Gereh. Él es…
«Es tan resistente como las tormentas.» Pero, por supuesto, no era cierto, sino solo lo que Gavilar quería hacer creer a la gente. «Yo jamás tendré fin.» Cuando Gavilar decía cosas como esa, costaba no tomárselo al pie de la letra.
Navani tuvo que ver el cadáver para que la verdad por fin empezara a calar en ella, gélida como una lluvia invernal. Gavilar, quebrado y sanguinolento, yacía en una mesa de la despensa mientras los guardias rechazaban casi a patadas al temeroso personal de palacio que llegaba pidiendo explicaciones.
Navani se quedó de pie junto a él. Incluso con la sangre en su barba, la armadura esquirlada hecha añicos, la ausencia de respiración y las heridas abiertas en su carne… incluso entonces, se preguntó si sería algún truco. Lo que yacía ante ella era una imposibilidad. Gavilar Kholin no podía limitarse a morir como los demás hombres.
Hizo que le enseñaran el balcón derrumbado, donde habían encontrado sin vida a Gavilar después de caer desde arriba. Decían que Jasnah lo había presenciado todo. La chica, por lo general imperturbable, estaba sentada en un rincón, tapándose la boca con la mano segura cerrada mientras sollozaba.
Solo entonces empezaron a aparecer alrededor de Navani los sorpresaspren, como triángulos de luz que se quebraban. Solo entonces se lo creyó.
Gavilar Kholin estaba muerto.
Sadeas se llevó a Navani aparte y, con genuina tristeza, le explicó el papel que había desempeñado en los acontecimientos. Navani escuchó con una embotada desconexión. Había estado tan ocupada que no se había dado cuenta de que casi todos los parshendi se habían escabullido del palacio, habían huido a la oscuridad momentos antes de que su siervo atacara. Sus líderes se habían quedado para cubrir la retirada.
En trance, Navani volvió a la despensa y a la fría carcasa de Gavilar Kholin. A su caparazón descartado. Por cómo la miraban los sirvientes y los cirujanos presentes, todos esperaban aflicción por parte de Navani. Llantos tal vez. En efecto, estaban apareciendo dolorspren en tropel por toda la sala, acompañados incluso de algunos de los infrecuentes angustiaspren, con forma de dientes que crecían de las paredes.
Navani sentía algo semejante a esas emociones. ¿Pena? No, no exactamente. Arrepentimiento. Si Gavilar de verdad estaba muerto, entonces… se había acabado. Su última conversación real había sido otra pelea. No había vuelta atrás. En todas las ocasiones anteriores, Navani había podido convencerse a sí misma de que terminarían reconciliándose. De que se abrirían paso entre los espinos y encontrarían el camino de regreso a lo que habían sido una vez. Si no a amarse, por lo menos a alinearse.
Pero eso ya nunca ocurriría. Se había terminado. Él estaba muerto, ella era viuda y… tormentas, Navani había rezado para que ocurriera. El conocimiento la atravesó como un puñal. Tenía que confiar en que el Todopoderoso no hubiera escuchado sus tontas súplicas, escritas en un momento de furia. Aunque una parte de ella había pasado a odiar a Gavilar, no lo quería muerto de verdad. ¿O sí?
No. No, aquello no debería haber acabado de esa forma. Y entonces, Navani sintió otra emoción. La lástima.
Allí tumbado, con la sangre acumulándose encima de la mesa a su alrededor, el cadáver de Gavilar Kholin parecía el insulto definitivo a sus grandiosos planes. ¿Acaso no se había creído eterno? ¿Acaso no aspiraba a alcanzar una visión trascendente, demasiado crucial para compartirla con ella? Pues bueno, el Padre de Tormentas y la Madre del Mundo hacían caso omiso a los deseos de los hombres, por muy grandiosos que fuesen.
Lo que no sentía era pesar. La muerte de Gavilar era significativa, pero no significaba nada para ella. Con la posible excepción de que sus hijos ya jamás tendrían que saber en qué se había convertido.
«Seré mejor persona que tú, Gavilar —pensó, cerrando los ojos—. En honor a lo que fuiste una vez, permitiré que el mundo finja. Te concederé tu legado.»
Entonces reparó en algo. La armadura esquirlada de Gavilar —o mejor dicho, la armadura que llevaba puesta— se había roto cerca de la cintura. Navani metió los dedos en el bolsillo de Gavilar y rozó piel de cerdo curtida. Sacó la bolsita de esferas de la que él había estado presumiendo, pero la encontró vacía.
Tormentas. ¿Dónde las habría guardado?
Alguien carraspeó en la despensa y Navani fue súbitamente consciente de cómo verían los demás que estuviera registrándole los bolsillos. Se quitó las esferas del pelo, las metió en el saquito y lo puso en la mano de Gavilar antes de apoyarle la frente en el pecho herido. Así parecería que estaba devolviéndole regalos, simbolizando que la luz de Navani pasaba a ser de él en su muerte.
Luego, con sangre en la cara, se levantó y aparentó estar recobrando la compostura. Durante las horas siguientes, mientras organizaba el caos de una ciudad puesta patas arriba, Navani temió estar labrándose una reputación de frialdad. Pero en cambio, la gente parecía encontrar reconfortante su entereza.
El rey había muerto, pero el reino seguía adelante. Gavilar había dejado la vida igual que la había recorrido: con un inmenso dramatismo que después obligaba a Navani a recoger los pedazos.

Primera parte
Kaladin · Shallan
Navani · Venli · Lirin
1. Callosidades
En primer lugar, hay que atraer a un spren.
Resulta relevante el tipo de gema: por su propia naturaleza, algunos spren se ven más intrigados por unas gemas que por otras. Además, es esencial tranquilizar al spren con algo que conozca y le guste. Por ejemplo, una buena hoguera es imprescindible para atraer a un llamaspren.
Lección sobre mecánica de fabriales impartida por Navani Kholin a la coalición de monarcas, Urithiru, jesevan de 1175.
Lirin se sorprendió por lo relajado que se sentía mientras comprobaba las encías del niño en busca de síntomas de escorbuto. Sus años de formación como cirujano le estaban resultando útiles ese día. Los ejercicios de respiración, cuyo propósito era mantener firmes sus manos, funcionaban igual de bien para el espionaje que para practicar operaciones.
—Toma —dijo a la madre del niño, sacando del bolsillo una plaquita de caparazón tallado—. Enséñasela a la mujer del pabellón comedor y traerá zumo para tu hijo. Asegúrate de que se lo bebe todo, cada mañana.
—Muchos grasias —respondió la mujer con un marcado acento herdaziano. Se abrazó a su hijo y miró a Lirin con ojos afligidos—. Si… si niño… encuentran…
—Me encargaré de que te avisen si llega alguna noticia sobre tus otros hijos —le aseguró Lirin—. Lamento tu pérdida.
La mujer asintió, se secó las mejillas y echó a andar con el niño en brazos hacia la garita de guardia que había a la entrada del pueblo. Allí un grupo de parshmenios armados le levantó la capucha y comparó su rostro con los retratos que les habían hecho llegar los Fusionados. Hesina, la esposa de Lirin, estaba por allí cerca para leerles las descripciones cuando se lo pedían.
Tras ellos, la niebla matutina ocultaba Piedralar, que se veía como un grupo de oscuros bultos ensombrecidos. Como tumores. Lirin apenas alcanzaba a distinguir unas lonas extendidas entre los edificios que ofrecían un exiguo cobijo a los numerosos refugiados que llegaban desde Herdaz. Había calles enteras cerradas y se alzaban sonidos fantasmagóricos —el tintineo de platos, las conversaciones de la gente— entre la niebla.
Aquellas chabolas no resistirían una tormenta, claro, pero podían desmontarse y guardarse deprisa. Era la única manera de albergar a tantos. La gente podía apretujarse en los refugios para tormentas durante unas horas, pero no podía vivir así.
Lirin se volvió y echó un vistazo a las personas que esperaban su turno. La cola se perdía de vista en la niebla, acompañada de hambrespren con forma de insectos y agotaspren que parecían chorros de polvo. Tormentas, ¿cuántos más podían caber en Piedralar? Las poblaciones más cercanas a la frontera debían de estar llenas a rebosar, si había tanta gente desplazándose tan al interior.
Había pasado más de un año desde la llegada de la tormenta eterna y la caída de Alezkar. Un año durante el que el país de Herdaz, el vecino más pequeño y noroccidental de Alezkar, se las había ingeniado para mantener la lucha. Dos meses antes, el enemigo por fin había decidido aplastar el reino de una vez por todas, y fue entonces cuando empezó a crecer la cifra de refugiados. Como siempre, los soldados combatían mientras la gente corriente veía sus campos pisoteados, pasaba hambre y se veía obligada a abandonar sus casas.
Piedralar hacía lo que podía. Aric y los demás, que habían sido guardias en la mansión de Roshone pero tenían prohibido portar armas, organizaban la cola e impedían que entrase nadie en el pueblo antes de que Lirin los hubiera visto. Lirin había convencido a la brillante Abiajan de que era necesario examinarlos a todos. Ella temía las infecciones; él solo quería interceptar a quienes pudieran necesitar tratamiento.
Los soldados de Abiajan recorrían la cola, atentos. Parshmenios armados con espadas. Aprendiendo a leer, insistiendo en que los llamaran «cantores». Un año después de su despertar, Lirin aún encontraba extraños tales conceptos. Pero en realidad, ¿a él qué más le daba? En ciertos sentidos, apenas había cambiado nada. Los parshmenios se dejaban consumir por los mismos antiguos conflictos y con la misma facilidad que los brillantes señores alezi. Quienes saboreaban el poder siempre querían más y se lo procuraban a base de espada. La gente corriente sangraba y entonces le tocaba a Lirin coserles las heridas.
Volvió al trabajo. Lirin aún tenía más de cien refugiados a los que examinar ese día. Oculto entre ellos estaba un hombre que había provocado buena parte de tanto sufrimiento. Era el motivo de que Lirin estuviera tan nervioso. Pero el siguiente de la cola no era él, sino un harapiento alezi que había perdido un brazo en batalla. Lirin inspeccionó la herida del refugiado, pero tenía ya tenía unos meses de antigüedad y no había nada que Lirin pudiera hacer con las extensas cicatrices.
Lirin movió un dedo de un lado a otro delante de la cara del hombre mientras observaba cómo lo seguían sus ojos. «Conmoción», pensó.
—¿Has sufrido alguna herida reciente de la que no sepa?
—Ninguna herida —susurró el hombre—. Pero los forajidos… se llevaron a mi esposa, buen cirujano. Se la llevaron… y me dejaron a mí atado a un árbol. Se marcharon sin más, riéndose…
Vaya, hombre. La conmoción mental no era algo que pudiera extirpar con un bisturí.
—Cuando llegues al pueblo —le dijo Lirin—, busca la tienda número catorce. Diles a las mujeres de allí que vienes de mi parte.
El hombre hizo un débil asentimiento, pero tenía la mirada vacía. ¿Habría interiorizado las palabras? Lirin memorizó la descripción del hombre (pelo entrecano con un remolino en la coronilla, tres grandes verrugas en el pómulo izquierdo y, por supuesto, un brazo de menos) y tomó nota mental de preguntar por él esa noche en la tienda. Allí los ayudantes observaban a los refugiados que pudieran mostrar tendencias suicidas. Habiendo tanta gente de la que ocuparse, era lo máximo que podía hacer Lirin.
—Venga, adelante —dijo, empujando al hombre con suavidad en dirección al pueblo—. Tienda catorce. No lo olvides. Lamento tu pérdida.
El hombre se marchó.
—Con qué facilidad lo dices, cirujano —dijo una voz desde detrás.
Lirin se volvió y al instante hizo una respetuosa inclinación. Abiajan, la nueva consistora, era una parshmenia con la piel muy blanca y unas finas vetas rojas en las mejillas.
—Brillante —saludó Lirin—. ¿Qué decíais?
—Acabas de asegurar a ese hombre que lamentas su pérdida —respondió Abiajan—. Se lo dices a todos con mucha facilidad, pero pareces tener la compasión de una piedra. ¿De verdad lo sientes por esa gente?
—Sí que lo siento, brillante —dijo Lirin—, pero debo tener cuidado para que no me abrume su desgracia. Es una de las primeras reglas cuando uno se hace cirujano.
—Qué curioso. —La parshmenia alzó la mano segura, envuelta en la manga de una havah—. ¿Te acuerdas de cuando me disloqué el brazo de niña y me lo colocaste en su sitio?
—Me acuerdo.
Abiajan había regresado, con un nombre nuevo y una misión encomendada por los Fusionados, después de huir con los demás parshmenios tras la Tormenta Eterna. Había traído consigo a muchos otros, todos ellos oriundos de la región, pero de los parshmenios de la propia Piedralar solo había vuelto Abiajan. Nunca hablaba de lo que había experimentado durante esos meses de ausencia.
—Qué recuerdo más curioso —dijo ella—. Ahora esa vida me parece un sueño. Recuerdo el dolor. La confusión. Una figura severa que me provocó más dolor… aunque ahora sé que pretendías curarme. Fueron muchas molestias las que te tomaste por una niña esclava.
—Nunca me ha preocupado a quién sano, brillante, ya sea un esclavo o un rey.
—Ya, y seguro que el hecho de que Wistiow te pagara una buena suma por mí no tuvo nada que ver con ello. —Miró a Lirin entornando los ojos y, cuando siguió hablando, sus palabras adoptaron una cierta cadencia, como si estuviera recitando la letra de una canción—. ¿Lo sentiste por mí, por la pobre y confundida niña esclava cuya mente le habían robado? ¿Sollozabas por nosotros, cirujano, y por la vida que llevábamos?
—Un cirujano no debe sollozar —respondió Lirin en voz baja—. Un cirujano no puede permitirse el llanto.
—Como una piedra —repitió ella, y negó con la cabeza—. ¿Has visto plagaspren en alguno de estos refugiados? Si esos spren llegan al pueblo, podrían matar a todo el mundo.
—Las enfermedades no las provocan los spren —dijo Lirin—. Se extienden por culpa del agua contaminada, la ausencia de higiene o, a veces, por el aliento de quienes ya la sufren.
—Supersticiones —objetó ella.
—Sabiduría de los Heraldos —replicó Lirin—. Deberíamos ir con cuidado.
Existían fragmentos de antiguos manuscritos, traducciones de traducciones de traducciones, en los que se mencionaban enfermedades que se extendían muy deprisa. No había registros de nada parecido en ningún texto moderno que hubiera leído Lirin, pero sí le habían llegado rumores de algo extraño que sucedía en el oeste: lo llamaban una nueva plaga. Había muy pocos detalles.
Abiajan siguió su camino sin decir más. Sus asistentes, un grupo de parshmenios y parshmenias de alta posición, la siguieron. Aunque el corte de sus ropajes seguía la moda alezi, los colores eran más claros, más apagados. Los Fusionados les habían explicado que los cantores de antaño evitaban los colores vivos para no desviar la atención de las pautas de su piel.
Lirin percibía una búsqueda de identidad en la manera de actuar de Abiajan y los demás parshmenios. Su acento, su ropa, sus ademanes… todo eso era inequívocamente alezi. Pero se quedaban absortos cada vez que los Fusionados les hablaban de sus antepasados y buscaban maneras de emular a aquellos parshmenios muertos mucho tiempo atrás.
Lirin se volvió hacia el siguiente grupo de refugiados, una familia al completo, para variar. Debería alegrarse de verlo, pero no pudo evitar preguntarse lo costoso que iba a ser alimentar a tres niños y sus padres que llegaban desfallecidos por la malnutrición.
Mientras los enviaba hacia el pueblo, vio que una silueta conocida avanzaba junto a la fila de gente hacia él, ahuyentando a los hambrespren. Laral, como de costumbre en los últimos tiempos, llevaba un sencillo vestido de sirvienta y un guante en la mano en vez de manga, y cargaba con un cubo de agua para dar de beber a los refugiados que esperaban. Sin embargo, Laral no caminaba como lo haría un sirviente. En la mujer había… una cierta determinación que ninguna obediencia impuesta podía extinguir. El mismísimo fin del mundo parecía resultarle más o menos igual de molesto que una mala cosecha en otros tiempos.
La joven se detuvo junto a Lirin y le ofreció agua de su odre en un vaso limpio, tal y como él insistía en que lo hiciera, en vez de tomada directamente con un cucharón del cubo.
—Está el tercero de la cola —susurró Laral mientras Lirin daba un sorbo.
Lirin gruñó.
—Es más bajito de lo que esperaba —comentó Laral—. Se supone que es un gran general, el líder de la resistencia herdaziana, pero se parece más a un mercader ambulante.
—La genialidad no sabe de tallas, Laral —repuso Lirin, y le pidió con un gesto que le rellenara el vaso como excusa para poder seguir hablando.
—Aun así… —dijo ella, pero dejó la frase a medias al ver que pasaba cerca Durnash, un parshmenio alto con la piel veteada en negro y rojo que llevaba una espada a la espalda. Cuando se hubo alejado lo suficiente, Laral siguió hablando en voz baja—. De verdad que me sorprendes, Lirin. No has propuesto ni una vez que entreguemos a este general clandestino.
—Lo ejecutarían —dijo Lirin.
—Pero aun así, lo consideras un criminal, ¿verdad?
—Carga con una responsabilidad terrible: ha perpetuado una guerra contra una fuerza enemiga avasalladora. Ha dilapidado las vidas de sus tropas en una batalla imposible.
—Hay quienes lo llamarían heroísmo.
—El heroísmo es un mito que se cuenta a los jóvenes idealistas, en concreto cuando uno quiere que vayan a sangrar por él. Fue lo que hizo que mataran a un hijo mío y que me arrebataran a otro. Puedes quedarte con tu heroísmo y devolverme a cambio las vidas que se desperdiciaron en conflictos absurdos.
Por lo menos, parecía que aquel conflicto ya estaba a punto de terminar. Con la resistencia de Herdaz derrotada por fin, era de esperar que el flujo de refugiados menguara.
Laral lo miró con sus ojos de color verde claro. Era una mujer muy perspicaz. Cómo desearía Lirin que la vida hubiera tomado un derrotero distinto, que el viejo Wistiow hubiera aguantado con vida unos pocos años más. De ser así, quizá Lirin podría llamar hija a aquella mujer y tener a Tien y a Kaladin junto a él, trabajando como cirujanos.
—No entregaré al general herdaziano —aseguró Lirin—. Deja de mirarme así. Odio la guerra, pero no voy a condenar a tu héroe.
—¿Y tu hijo vendrá a recogerlo pronto?
—Hemos enviado un aviso a Kal. Debería ser suficiente. Asegúrate de que tu marido tiene preparada su maniobra de distracción.
Laral asintió y se marchó a ofrecer agua a los guardias parshmenios apostados a la entrada del pueblo. Lirin atendió a los siguientes refugiados con presteza hasta que llegó el turno a un grupo de figuras envueltas en capas. Se tranquilizó haciendo un breve ejercicio de respiración que había aprendido de su maestro hacía muchos años, en el quirófano. Aunque su interior era una tempestad, a Lirin no le temblaron las manos cuando indicó a los encapuchados que se acercaran.
—Tendré que examinaros —dijo Lirin en voz baja—, para que no llame tanto la atención que luego os saque de la cola.
—Empieza por mí —dijo el hombre más bajito del grupo. Los otros cuatro cambiaron de posición para situarse a su alrededor.
—Que no se note tanto que estáis protegiéndolo, estúpidos —siseó Lirin—. Venga, sentaos en el suelo. A lo mejor así tendréis menos pinta de ser una panda de matones.
Los hombres obedecieron y Lirin acercó su taburete al que parecía el líder. El hombre llevaba un fino bigote entrecano y tendría cincuenta y tantos años. Su piel, curtida por el sol, era más oscura que la de la mayoría de los herdazianos; casi podría haber pasado por azishiano. Tenía los ojos de un tono castaño oscuro y profundo.
—¿Eres él? —susurró Lirin mientras acercaba la oreja al pecho del hombre para comprobarle el pulso.
—Lo soy —respondió el hombre.
Dieno enne Calah. Dieno «el Visón» en herdaziano antiguo. Hesina había explicado a Lirin que «enne» era un título honorífico que implicaba grandeza.
Habría cabido esperar, como por lo visto era el caso de Laral, que el Visón fuese un guerrero brutal, fraguado en el mismo yunque que hombres como Dalinar Kholin o Meridas Amaram. Sin embargo, Lirin sabía que los asesinos podían adoptar todo tipo de formas. Al Visón tal vez le faltase estatura, y tal vez le faltase un diente, pero había potencia en su complexión esbelta y Lirin descubrió un buen número de cicatrices durante su examen. Las que tenía en las muñecas, de hecho… eran las cicatrices que dejaban los grilletes en la piel de los esclavos.
—Gracias —dijo Dieno— por ofrecernos refugio.
—No fue decisión mía —repuso Lirin.
—Aun así, ayudas a que la resistencia escape para seguir con vida. Que los Heraldos te bendigan, cirujano.
Lirin sacó una venda y empezó a envolver una herida del brazo del hombre que no estaba bien tratada.
—Que los Heraldos nos bendigan a todos con un final rápido para este conflicto.
—Sí, uno que envíe a los invasores corriendo de vuelta a la Condenación, donde se engendraron.
Lirin siguió trabajando.
—¿No estás de acuerdo, cirujano?
—Tu resistencia ha fracasado, general —dijo Lirin mientras apretaba el vendaje—. Tu reino ha caído, igual que el mío. Seguir combatiendo solo servirá para que haya más muertos.
—No pretenderás obedecer a estos monstruos, ¿verdad?
—Obedezco a quien tiene la espada contra mi cuello, general —respondió Lirin—. Igual que he hecho siempre.
Concluyó su examen y luego echó un somero vistazo a los cuatro acompañantes del general. No había mujeres. ¿Cómo iba a leer el Visón los mensajes que le enviaran?
Lirin fingió encontrar una lesión en la pierna de un hombre y, después de darle unas instrucciones, el supuesto paciente empezó a cojear como correspondía y soltó un aullido de dolor. El pinchazo de una aguja hizo que salieran reptando dolorspren del suelo, con forma de pequeñas manos de color naranja.
—Esto requiere cirugía —dijo Lirin en voz alta—, o es posible que pierdas la pierna. No, no quiero oír quejas. Vamos a ocuparnos de ello ahora mismo.
Envió a Aric a traer una camilla. Situar a los otros cuatro soldados, general incluido, como portadores de la camilla proporcionó a Lirin la excusa perfecta para sacarlos a todos de la cola.
Lo único que faltaba era la distracción, que llegó en forma de Toralin Roshone, marido de Laral y exconsistor de Piedralar. El hombre salió trastabillando del pueblo envuelto en niebla, tambaleándose inestable.
Lirin hizo una seña al Visón y a sus soldados y empezó a guiarlos con paso lento hacia la garita de inspección.
—No vais armados, ¿verdad? —siseó entre dientes.
—Hemos dejado atrás las armas más evidentes —respondió el Visón—, pero será mi cara y no nuestras armas lo que nos delate.
—Ya lo hemos tenido en cuenta.
«Recemos al Todopoderoso para que funcione.»
Al ir acercándose, Lirin empezó a distinguir mejor a Roshone entre la niebla. Las mejillas del antiguo consistor colgaban en carrillos desinflados, acusando todavía el peso que había perdido tras la muerte de su hijo, siete años antes. Le habían ordenado afeitarse la barba, quizá por lo mucho que le gustaba llevarla, y ya no vestía con su takama de orgulloso guerrero. En lugar de ella, llevaba las rodilleras y los pantalones cortos de un raspador de crem.
Cargaba con un taburete bajo un brazo, murmuraba farfullando para sí mismo y su pata de palo raspaba la piedra al andar. Lirin no habría podido asegurar si Roshone se había puesto como una cuba para el espectáculo o si estaba fingiendo. En cualquier caso, llamaba la atención. Los parshmenios de la garita de guardia se dieron codazos entre ellos y uno tarareó a un ritmo animado, como solían hacer cuando algo los divertía.
Roshone escogió un edificio cercano y dejó su taburete en el suelo. Luego, para gran deleite de sus espectadores parshmenios, intentó subirse a él, pero erró, tropezó, se balanceó sobre el pie de madera y estuvo a punto de caer.
Les encantaba observarlo. Hasta el último de aquellos nuevos cantores había tenido algún dueño ojos claros adinerado. Ver a un antiguo consistor reducido a borrachuzo torpón que se pasaba el día haciendo el trabajo más miserable de todos era, para ellos, más cautivador que la actuación de cualquier juglar.
Lirin se aproximó al puesto de guardia.
—Este de aquí necesita cirugía inmediata —dijo, señalando al hombre de la camilla—. Si no actúo ya, podría perder una extremidad. Mi esposa pedirá a los demás refugiados que se sienten y esperen a que yo vuelva.
De los tres parshmenios asignados como inspectores, solo Dor se molestó en comprobar la cara del herido contra los retratos. El Visón estaba en los primeros puestos de la lista de refugiados peligrosos, pero Dor ni siquiera se molestó en mirar a los portadores de la camilla. Lirin había reparado unos días antes en aquella peculiaridad: cuando ponía a trabajar a los refugiados de la cola, los inspectores tendían a fijarse únicamente en la persona que iba en la camilla.
Confiaba en que, con Roshone dando espectáculo, los parshmenios se relajarían incluso más. Pero aun así, Lirin se descubrió sudando cuando Dor vaciló al mirar un retrato. Lirin había enviado al Visón una carta, devuelta con el explorador que había llegado pidiendo asilo, advirtiéndole que trajera consigo solo a guardias de bajo nivel, que no figurarían en las listas. ¿Podría ser que…?
Los otros dos parshmenios se echaron a reír mirando a Roshone, que, a pesar de la embriaguez, intentaba llegar al techo del edificio para raspar el crem acumulado allí arriba. Dor se volvió para imitarlos e hizo un gesto distraído a Lirin para indicarle que siguiera adelante.
Lirin cruzó una mirada fugaz con su esposa, que esperaba cerca. Menos mal que no había ningún parshmenio encarado hacia ella, porque estaba pálida como una shin. Lo más probable era que Lirin no tuviera mucho mejor aspecto, pero contuvo un suspiro de alivio mientras hacía avanzar al Visón y sus soldados. El plan era recluirlos en el quirófano, fuera de vista, hasta que…
—¡Que todo el mundo deje lo que está haciendo! —gritó una voz femenina desde atrás—. ¡Preparaos para mostrar respeto!
Lirin sintió una acuciante necesidad de correr. Estuvo a punto de hacerlo, pero los soldados siguieron caminando al mismo ritmo. Sí. Mejor fingir que no lo habían oído.
—¡Eh, cirujano! —le gritó la voz. Era la de Abiajan.
A regañadientes, Lirin se detuvo y empezó a practicar excusas en su mente. ¿Abiajan se creería que Lirin no había identificado al Visón? La consistora ya le tenía bastante ojeriza desde que Lirin había insistido en tratar las heridas de Jeber, después de que el muy idiota se hubiera ganado que lo ataran y lo azotaran.
Dio media vuelta, poniendo todo su empeño en calmar los nervios. Abiajan se acercó a toda prisa y, aunque los cantores no se sonrojaban, saltaba a la vista que estaba aturullada. Cuando habló, sus sílabas salieron rítmicas y marcadas.
—Acompáñame. Tenemos visita.
A Lirin le costó un momento comprenderlo. Abiajan no estaba exigiéndole explicaciones. Aquello era… ¿otra cosa?
—¿Hay algún problema, brillante? —le preguntó.
El Visón y sus soldados se detuvieron también, pero Lirin vio por el rabillo del ojo que movían los brazos bajo sus capas. El Visón le había dicho que no llevaban sus armas «más evidentes». Que el Todopoderoso lo asistiera, porque si aquello terminaba en sangre…
—Ningún problema —respondió Abiajan, hablando con rapidez—. Hemos sido bendecidos. Acompáñame. —Miró a Dor y los otros inspectores—. Haced correr la voz. Que nadie entre ni salga del pueblo hasta nueva orden mía.
—Brillante —dijo Lirin, señalando al hombre de la camilla—. Quizá la herida no parezca grave, pero estoy seguro de que si no lo llevo al quirófano ahora mismo…
—Tendrá que esperar. —Abiajan hizo un gesto al Visón y sus hombres—. Vosotros cinco, esperad. Que todo el mundo espere y punto. Muy bien. Esperad y… tú, cirujano, ven conmigo.
Abiajan echó a andar a zancadas, confiando en que Lirin la seguiría. Él cruzó la mirada con el Visón, le indicó con un movimiento de cabeza que esperara y se apresuró tras la consistora. ¿Qué sería lo que la hacía perder así la compostura? Era evidente que la parshmenia había estado practicando un aire regio, pero en esos momentos lo había abandonado por completo.
Lirin cruzó el campo que había fuera del pueblo, en paralelo a la cola de refugiados, y no tardó en hallar su respuesta. Una figura imponente, de bastante más de dos metros de altura, salió de entre la niebla acompañada de un pequeño pelotón de parshmenios armados. La espantosa criatura tenía barba y pelo largo del color de la sangre seca, que parecían fundirse con la simple franja de tela que la envolvía como si también utilizara el cabello para cubrirse. Su piel era de un negro casi puro, con líneas de veta roja bajo los ojos.
Pero lo que más destacaba era su coraza natural dentada, que no se parecía a ninguna que Lirin hubiera visto antes, con un extraño par de aletas de caparazón, o cuernos, sobre las orejas.
Los ojos del ser emitían un suave brillo rojo. Un Fusionado. Allí, en Piedralar.
Lirin llevaba meses sin ver a ninguno, y había sido solo de pasada, cuando un grupo reducido había hecho un alto de camino hacia el frente de Herdaz. Ese grupo había volado por los aires en sus túnicas vaporosas, empuñando largas lanzas. Aquellos Fusionados habían evocado una belleza etérea, pero el caparazón de la criatura que Lirin tenía delante parecía mucho más letal, como algo que en efecto podría haber emergido de la Condenación.
El Fusionado habló en un idioma rítmico a una figura más pequeña que estaba a su lado, una parshmenia en forma de guerra. «Cantora, no parshmenia —se recordó Lirin a sí mismo—. Usa la palabra correcta hasta en tu cabeza, para no equivocarte cuando hables.»
La cantora en forma de guerra se adelantó para traducir las palabras del Fusionado. Por lo que había oído Lirin, hasta los Fusionados que hablaban alezi solían valerse de intérpretes, como si pronunciar un idioma humano fuese indigno de ellos.
—¿Eres el cirujano? —preguntó la intérprete a Lirin—. ¿Hoy has estado examinando a la gente?
—Sí —dijo Lirin.
El Fusionado habló y, de nuevo, la intérprete tradujo.
—Estamos buscando a un espía. Podría estar oculto entre estos refugiados.
Lirin notó que se le secaba la boca. Aquel ser que se alzaba sobre él parecía una pesadilla que debería haber permanecido como leyenda, como demonio del que susurrar en torno a una hoguera nocturna. Cuando Lirin intentó responder, no le salieron las palabras y tuvo que carraspear.
A una orden ladrada por el Fusionado, los soldados que venían con él se desplegaron hacia la cola de refugiados. Los humanos retrocedieron y algunos intentaron huir corriendo, pero los parshmenios, aunque resultaban menudos en comparación con el Fusionado, llevaban la forma de guerra, que los dotaba de una poderosa energía y una velocidad aterradora. Algunos atraparon a los que escapaban mientras otros empezaban a recorrer la cola, quitar capuchas e inspeccionar rostros.
«No te vuelvas para mirar al Visón, Lirin. Que no se te note el nerviosismo.»
—Bueno —dijo Lirin—, observamos a todas las personas y las comparamos con los retratos que nos entregaron. Te lo prometo. ¡Hemos sido meticulosos! No hay necesidad de aterrorizar a esos pobres refugiados.
La intérprete no tradujo las palabras de Lirin al Fusionado, pero la criatura habló de inmediato en su propio idioma.
—El que nos interesa no figura en esas listas —dijo la intérprete—. Es un hombre joven, un espía de los más peligrosos. Estará en buena forma física y será fuerte comparado con estos refugiados, aunque es posible que finja debilidad.
—Eso… podría ser la descripción de casi cualquiera —repuso Lirin.
¿Era posible que estuviera de suerte? ¿Que todo aquello fuese solo una coincidencia? Tal vez aquel asunto no tuviera nada que ver con el Visón. Lirin sintió una esperanza momentánea, como un rayo de sol intuido entre nubes de tormenta.
—A este hombre lo recordarías —dijo la intérprete—. Es alto para ser humano, con el pelo negro y ondulado, largo hasta los hombros. Irá bien afeitado y tiene una marca de esclavo en la frente que incluye el glifo shash.
Una marca de esclavo.
Shash. Peligroso.
«Oh, no.»
Cerca de allí, un subalterno del Fusionado echó hacia atrás la capucha de la capa de otro refugiado… y reveló una cara que a Lirin debería haberle resultado conocida, íntima. Sin embargo, el hombre endurecido en que se había convertido Kaladin parecía un tosco boceto del joven sensible que Lirin recordaba.
Al instante, Kaladin se iluminó con un fogonazo de energía. A pesar de todos los esfuerzos de Lirin, ese día la muerte había llegado de visita a Piedralar.
![]()
¡Recordar que hemos habilitado un apartado en el foro para ir comentando esta lectura!
Y como siempre, os dejamos el link a la serie de artículos recordatorio sobre el Archivo de las Tormentas:
- Todo lo que sabemos sobre la historia de Roshar
- Todo lo que sabemos sobre los Heraldos
- Todo lo que sabemos sobre los Caballeros Radiantes
- Todo lo que sabemos sobre los fabriales
- ¿Qué sucede en el Cosmere entre bastidores?
- Todo lo que sabemos sobre las sociedades secretas de Roshar
- Todo lo que sabemos sobre los saltamundos en Roshar
- Todo lo que sabemos sobre los Fusionados
Post a Comment
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.