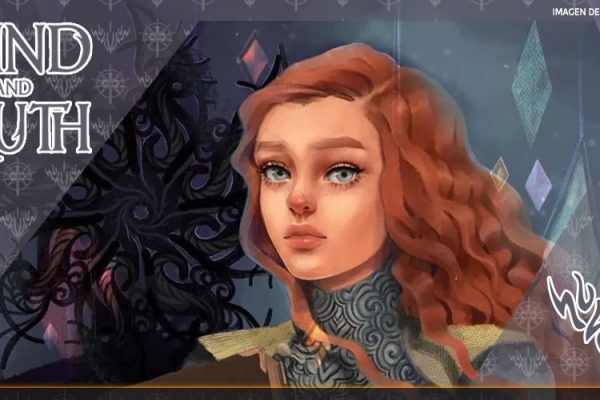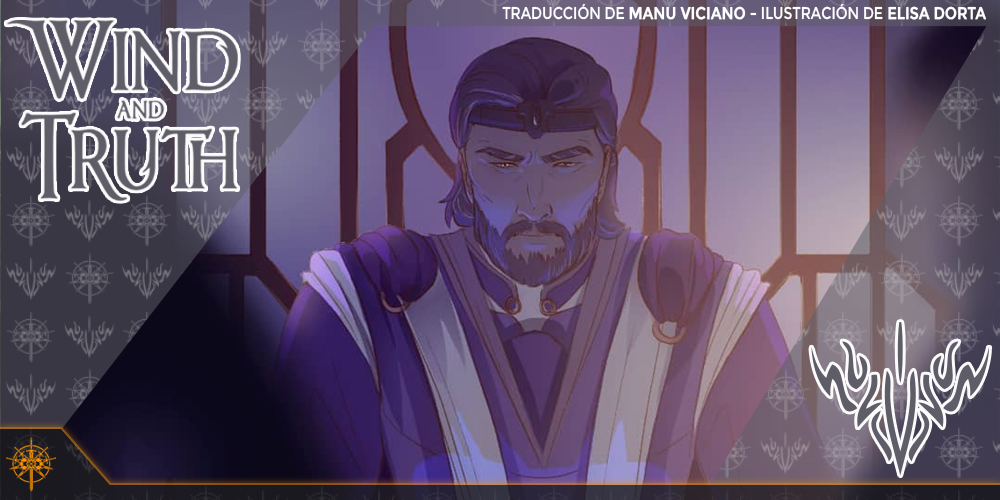
Avance – El Archivo de las Tormentas 5: Prólogo
Os traemos la esperada traducción del prólogo del Archivo de las Tormentas 5 de la mano de Manu Viciano, con un punto de vista clave para entender los acontecimientos que tuvieron lugar la noche en que Szeth-hijo-hijo-Vallano vestía de blanco para matar a un rey, y que fue el detonante de los sucesos que llevaron al Pacto de la Venganza donde alezis y parshendis se enfrentaron en guerra encarnizada.
Aquella noche, que ya vivimos desde las perspectivas del asesino de blanco, Jasnah Kholin, Eshonai y Navani Kholin, aún guarda muchos misterios que tan solo el propio Gavilar podría responder… ¿o no?
Bienvenidos de nuevo a Roshar, bienvenidos a la tormenta perfecta.
avance del archivo de las tormentas 5: prólogo. traducción de manu viciano.
Publicado por Brandon en su web, el 31 de marzo de 2022
Nota del traductor
Blablabla, traducción previa, blablabla, versión preliminar del manuscrito en inglés, blablabla, spoilers gordos de libros anteriores, blablabla.
Eso sí, Brandon Sanderson advirtió, antes de leer este borrador del quinto volumen de El Archivo de las Tormentas —posible título en inglés: Knights of Woeful Truth, «Caballeros de la triste verdad»—, que se le había colado alguna incoherencia respecto a los prólogos de las novelas anteriores, los cuales, como sabéis, transcurren todos el mismo día y en el mismo lugar. Tampoco hace mucha falta que juguemos a encontrarlas, creo, porque también dijo que le costará poco arreglarlas para la siguiente versión del manuscrito.
Y nada más. ¡A leer!
Prólogo: Vivir
Gavilar Kholin estaba al borde de la inmortalidad.
Solo le faltaba encontrar las Palabras correctas que pronunciar.
Caminó alrededor de las nueve hojas de Honor, clavadas por la punta en el suelo de piedra. El aire olía a carne quemada, un hedor enfermizo y chamuscado que resultaba incluso más nauseabundo por el hambre con que reaccionaba el cuerpo a él. Gavilar había estado en las suficientes piras funerarias para conocer a fondo ese olor, aunque le daba la impresión de que, en aquella batalla, los cuerpos no se habían quemado tras el combate… sino durante.
—Lo llaman el Aharietiam —dijo, bordeando las hojas, dejando que sus dedos remolonearan sobre cada una. Cuando se convirtiera en Heraldo, ¿su hoja esquirlada se volvería como aquellas, imbuida de poder y conocimiento?—. El fin del mundo. ¿Era mentira?
Depende de tu definición de mentira, respondió el Padre Tormenta en su mente. Muchos de quienes lo llamaron así creían lo que estaban diciendo.
—¿Y ellos? —preguntó—. Los Heraldos. ¿Qué creían ellos?
Si hubieran sido sinceros por completo en sus vidas, dijo el Padre Tormenta, no estaría buscándoles sustitutos.
Gavilar asintió.
—Hago este juramento: serviré a Honor y a los territorios de Roshar como su Heraldo. Mejor que como lo hicieron ellos.
Esas no son las Palabras, repuso el Padre Tormenta. No llegarás a ellas haciendo intentos aleatorios, Gavilar.
Pensaba seguir probando, de todos modos. No había llegado a la posición que ocupaba, la del hombre más poderoso del mundo, sin hacer cosas que otros consideraban imposibles. Por suerte, no necesitaba confiar demasiado en su intuición. Tenía otras pistas más prometedoras.
Rodeó de nuevo el círculo de hojas, solo con ellas a la sombra de los monolitos. A aquellas alturas, después de repetir decenas de veces esa visión en concreto, podía nombrar todas y cada una de las hojas junto con su Heraldo asociado. El Padre Tormenta, sin embargo, se negaba a revelarle lo que podía hacer con aquellas visiones. A Gavilar le daba la impresión de que cada día descubría algo nuevo, pero el Padre Tormenta afirmaba que no era así como funcionaban las cosas en teoría. ¿Cuánto más habría logrado si el spren colaborara con él en vez de oponerse?
Daba igual. Gavilar tendría su recompensa, no le cabía duda. Empuñó una hoja esquirlada curva y sinuosa, perteneciente al Heraldo Jezrien. La arrancó de la piedra y la blandió, encantado con el sonido que hacía al hendir el viento.
—Nohadon conoció a los Heraldos —dijo—. Los conoció bien, durante un Retorno en su época, antes de que murieran.
Sí, reconoció el Padre Tormenta.
—Están ahí, ¿verdad? ¿Las Palabras correctas están en algún lugar de El camino de los reyes?
Sí.
Tal y como había sospechado. Gavilar ya había memorizado el libro entero. Había aprendido a leer por sí mismo hacía años, por supuesto. El esfuerzo ya había merecido la pena solo por experimentar el subtexto. Si hubiera sabido lo mucho que se divertían las mujeres con aquellos comentarios, se habría propuesto aprender a leer años antes. Pero el verdadero motivo por el que lo hizo era más importante: para ser capaz de buscar secretos sin revelar lo que estaba haciendo a las mujeres de su vida.
Arrojó a un lado la hoja del Heraldo, dejando que tañera contra la piedra y provocando un siseo irritado en el Padre Tormenta. Gavilar se regañó para sus adentros. Aquello era solo una visión, y sus componentes no significaban nada para él, pero debía mantener las apariencias para el spren. Tenía que mostrarse devoto, y digno, hasta lograr su objetivo. Lo que opinara el Padre Tormenta de él quizá fuese relevante para la transformación.
A continuación sacó la hoja de Chanarach. Esa le gustaba mucho. Estaba ornamentada como las demás, en su caso con un diseño basado en una gran punta de flecha cerca del puño, pero aquella arma iba incluso más allá. La hoja estaba bifurcada, con una ranura abierta a lo largo del centro. Ese hueco central sería imposible, o al menos muy poco práctico, en una espada normal.Sería un diseño necio en un arma común. Pero en aquella, simbolizaba que aquella hoja era algo antinatural, imposible.
—Chanarach era militar —dijo—. Y me lo creo, porque esta es la hoja de una soldado. Sólida y recta, pero con esa pequeña imposibilidad ausente en su centro. Me habría gustado verla en batalla. La sabiduría antigua afirma a menudo que tenía el cabello rojo como la llama. ¿Es verdad?
Sí.
—Tengo la sensación de conocerlos a todos muy bien —dijo, sosteniendo la hoja ante él y luego poniéndose el filo de cara—. A mis compañeros. Y sin embargo, no podría distinguirlos en una multitud.
Solo serán tus compañeros si encuentras las Palabras.
Las Palabras. Las más importantes que Gavilar pronunciaría en la vida. Cuando lograra hallar las adecuadas, sería aceptado en el Juramento y ascendería dejando atrás la mortalidad. Aún no había preguntado a qué Heraldo iba a reemplazar. Le parecía de mal gusto, y no quería quedar como un grosero ante el Padre Tormenta. No obstante, sospechaba que reemplazaría a Talenelat, el único que no había abandonado su hoja esquirlada antes de regresar al mundo y luego morir. A fin de cuentas, parecía que sus actos, que no encajaban con los del resto, eran los que más lo ponían en peligro de romper el Juramento.
Gavilar clavó la espada de nuevo en la piedra.
—Regresemos.
La visión terminó de inmediato y Gavilar se encontró otra vez en el estudio, en la segunda planta de su palacio. Libros en los estantes de la pared, un escritorio tranquilo en el que leer, tapices y alfombras para evitar que las voces resonaran demasiado. Llevaba sus mejores galas para el banquete de esa noche, una ropa regia más arcaica que a la última moda, a juego con su barba, que también destacaba entre los ojos claros alezi. Quería que lo considerasen como algo más antiguo, algo casi de otra era, por encima de sus mezquinos jueguecitos.
En teoría el estudio estaba asignado a Navani, pero aquel era su palacio. Todo lo que contenía era de su propiedad. La gente rara vez iba a buscarlo allí, y tras la confusión que imperaba últimamente, llena de gente pequeña con sus pequeñas preocupaciones, había necesitado un lugar donde poder acomodarse a solas con sus pensamientos.
Los guardias no habían llamado a la puerta para advertirle de la llegada de sus invitados. En caso contrario, el Padre Tormenta se lo habría dicho durante la visión. Así que Gavilar sacó del bolsillo un libro pequeño, en el que estaban reflejadas las últimas exploraciones de la región que rodeaba las Llanuras Quebradas. Sí, estaba cada vez más convencido de que en ese lugar había una antigua Puerta Jurada, y algunas cosas que había dicho el Padre Tormenta le daban a entender que quizá incluso estuviera desbloqueada. A través de ella, podría encontrar la mítica Urithiru, y allí, los registros que tal vez hubieran escrito los antiguos Heraldos.
Era solo una línea de investigación más, una entre docenas, de las que estaba siguiendo. Nada le impediría encontrar las Palabras correctas. Ya estaba cerca. Tenía casi al alcance de la mano aquello que todo ser humano deseaba en secreto, pero que solo diez habían adquirido jamás. La vida eterna. Un legado que abarcara milenios, porque él mismo estaría presente para guiarlo.
No es tan grandioso como crees, dijo el spren, interrumpiendo sus pensamientos.
Gavilar miró a su alrededor en la pequeña estancia, pero ese día el Padre Tormenta era invisible en vez de mostrarse con forma de resplandor, como hacía a veces.
El Padre Tormenta no podía leerle la mente, ¿verdad? No. No, ya había hecho experimentos al respecto. El spren no conocía sus pensamientos más íntimos, sus planes más profundos. Porque si supiera las intenciones de Gavilar, no se prestaría a colaborar con él.
—¿El qué? —preguntó Gavilar, devolviendo el libro al bolsillo.
La inmortalidad, dijo el Padre Tormenta. Desgasta a los hombres y las mujeres. Los erosiona a ellos y a sus mentes. La mayoría de los Heraldos han perdido ya el juicio, por dolencias antinaturales de la psique, exclusivas de las circunstancias de su antiquísima naturaleza.
—¿Cuánto tiempo tardó en ocurrir? —preguntó Gavilar—. ¿Cuánto tardaron en aparecer los síntomas?
Cuesta saberlo. Mil años, tal vez dos mil.
—Entonces, tengo ese tiempo para encontrar una solución —replicó Gavilar—. Un plazo mucho más razonable que el siglo, si hay suerte, del que dispone un mortal, ¿no te parece?
¿Estás dispuesto a pagar el precio? Todos aquellos a quienes conoces ya serán polvo cuando regreses.
Y allá iba la mentira.
—El deber de un rey es para con su pueblo —dijo—. Al convertirme en Heraldo, podré atender las necesidades de Alezkar de un modo que jamás lo ha hecho ningún monarca anterior. Soportaré los sufrimientos personales que ello entrañe.
El Padre Tormenta pareció meditarlo. Gavilar no estaba seguro de si se lo creía o no cuando le decía cosas como aquella.
—Si muero —añadió Gavilar, citando El camino de los reyes—, lo haré habiendo vivido bien mi vida. No es el destino lo que importa, sino cómo se llega a él.
Ni te acercas, dijo el spren. Probar una y otra vez no te llevará a las Palabras, Gavilar.
Bueno, pero las Palabras estaban en algún lugar de ese volumen. Resguardadas entre la moralina mojigata como un espinablanca en los zarzales. No era ninguno de los pasajes más evidentes, así que Gavilar había empezado a recitar los que no lo eran tanto. Y si aquello no daba fruto y la búsqueda de Urithiru se revelaba un callejón sin salida… en fin, tenía más opciones.
Gavilar Kholin no era un hombre acostumbrado a perder. Era así como los más grandes llevaban su vida, negándose a aceptar el fracaso y la pérdida. La gente recibía lo que esperaba. Y él no esperaba solo la victoria, sino la divinidad.
El guardia llamó a la puerta con golpes suaves. ¿Tanto tiempo había pasado? Gavilar dijo a Petinor que pasara, pero el guardia no llevaba consigo a Restares ni a ningún otro con quien fuese a reunirse Gavilar ese día.
—Mi señor —dijo el hombre—, vuestro hermano está aquí.
—¿Qué? ¿Cómo me ha encontrado?
—Sospecho que nos ha visto montando guardia, majestad.
Vaya, hombre.
—Que pase —dijo Gavilar.
El guardia hizo una inclinación y se retiró. Un segundo después, Dalinar llegó en tromba, tan elegante como un chull de tres patas. Dio un portazo y bramó:
—Gavilar, quiero ir a hablar con los parshendi.
Gavilar inhaló una bocanada lenta y profunda.
—Hermano, ya te he advertido que no te acerques a esas criaturas. La situación es muy delicada y no nos interesa ofenderlos.
—No los ofenderé —masculló Dalinar.
Llevaba puesta su takama, un anticuado atavío de guerrero, y una camisa abierta que dejaba ver su pecho poderoso, aunque ya entrecano. Dalinar apartó a Gavilar y se dejó caer en la silla del escritorio.
Pobre silla.
—¿Por qué, Dalinar? —preguntó Gavilar, con una mano en la frente—. ¿Por qué te importan siquiera?
—¿Por qué te importan a ti? —replicó Dalinar—. Este tratado, este repentino interés por sus tierras… ¿Por qué? ¿Qué estás planeando? Dímelo. Merezco saberlo.
«Mi querido y franco Dalinar. Tan sutil como una jarra de blanco comecuernos. E igual de listo.»
—Dímelo a las claras —prosiguió Dalinar—. ¿Pretendes ir a conquistarlos?
—¿Por qué iba a firmar un tratado si fuera esa mi intención?
—No lo sé —dijo Dalinar—. Es que… no quiero que les pase nada. Me caen bien.
—Son parshmenios.
—Me caen bien los parshmenios.
—Ni siquiera te has fijado nunca en un parshmenio a menos que tardara demasiado en traerte la bebida —señaló Gavilar.
—Estos tienen algo —dijo Dalinar en voz baja—. Me provocan un sentimiento. Una afinidad.
—Qué idiotez. —Gavilar fue a la mesa y se inclinó junto a su hermano—. Dalinar, ¿qué te está pasando? ¿Dónde está el Espina Negra?
—Quizá se haya cansado —respondió Dalinar sin levantar la voz—. O esté cegado. Por el hollín y las cenizas de los muertos, siempre en la cara…
Por un momento, Gavilar pensó que su hermano se refería a la visión. Pero era absurdo, claro. Dalinar estaba hablando del acontecimiento en la Grieta. Del que creía que Gavilar no sabía nada.
Todo aquello era un enorme engorro. Restares llegaría en cualquier momento, y también… también estaba Thaidakar. Cuántos cuchillos que mantener equilibrados sobre sus puntas, para que no resbalaran y lo cortaran. No podía lidiar con Dalinar y sus crisis de conciencia al mismo tiempo.
—Hermano —dijo Gavilar—, ¿qué diría Evi si te viera así?
Era una lanza afilada con esmero y clavada por su mano experta en las tripas de Dalinar. Porque su hermano creía que nadie sabía lo que había hecho. Gavilar notó que había dado en el blanco, sin embargo, por la forma en que los dedos de Dalinar aferraron la mesa, por cómo se encogió al oír el nombre.
Un recordatorio sutil. Al que añadiría otro, aplicado con más finura.
—Ella querría que te alzaras como un guerrero —dijo Gavilar suavemente—. Y que protegieras Alezkar.
—Eh… —dijo Dalinar—. Ella…
Gavilar le tendió la mano y tiró de su hermano para levantarlo antes de acompañarlo a la puerta.
—Eso es. Mantente firme. Deja de preocuparte.
Dalinar asintió, con la mano en el pomo.
—Ah —dijo Gavilar—. ¿Hermano? Esta noche debes cumplir los Códigos. Hay algo extraño en el viento.
Los Códigos. Que prohibían beber cuando la batalla pudiera ser inminente. Solo un empujoncito que recordase a Dalinar que esa noche había banquete, y que tendría a mano cantidades ingentes de vino. Dalinar había salido por la puerta un momento después, su lento y maleable cerebro con toda probabilidad centrado solo en dos cosas.
La primera, lo que había hecho a Evi.
La segunda, buscar algo lo bastante fuerte como para olvidar la primera.
Cuando se hubo alejado pasillo abajo, Gavilar hizo un gesto a Petinor para que se acercara. El guardia era de fiar, un miembro de los Hijos de Honor. Ese grupo era un cuchillo más que Gavilar mantenía en equilibrio, dado que era imperativo evitar que supieran que los había superado a ellos y a sus planes.
—Sigue a mi hermano —dijo Gavilar—. Ocúpate de que tenga algo de beber, pero que no se note que se lo ofreces. Llévalo a las reservas secretas que tiene mi esposa.
—Ya me ordenasteis hacerlo hace unos meses, mi señor —respondió Petinor con un susurro—, de modo que conoce su existencia. Me temo que allí ya no queda mucho. Le gusta compartir con sus soldados.
—Bueno, búscale algo —insistió Gavilar—. Abriré yo la puerta a Restares y los demás cuando lleguen. Vete.
El soldado hizo una inclinación y se fue en pos de Dalinar. Gavilar cerró la puerta con firmeza y no se sorprendió al sentir la voz del Padre Tormenta entrando en su mente.
Ese hombre tiene un potencial que no alcanzas a ver.
—¿Quién, Dalinar? Por supuesto que lo tiene. Si me las ingenio para mantenerlo apuntado en la dirección correcta, quemará naciones enteras.
El resto del tiempo, Gavilar solo tenía que preocuparse de hincharlo a alcohol, para que no quemara la suya.
Podría ser más de lo que crees.
—Dalinar es un instrumento romo y estúpido que aplicar a los problemas hasta romperlos —afirmó Gavilar—. Por eso es mejor tenerlo entretenido con otras cosas, para que no se le ocurran ideas y empiece a verte a ti como un problema.
Gavilar se estremeció al recordar una ocasión en un campo de batalla, viendo acercarse a su hermano. Empapado en sangre. Con unos ojos que parecían poseídos por un resplandor rojizo de anhelo por el trono, por la vida que tenía Gavilar…
Ese fantasma lo acosaba a veces. Una visión, como las que le concedía el Padre Tormenta, de lo que Dalinar podría haber sido. Por suerte, el hombre era un borrachín amable. Tanto su dolor como su adicción lo hacían bastante fácil de controlar.
Aunque querría dedicar tiempo a repasar sus planes antes de la llegada de Restares, al cabo de un momento Gavilar se vio interrumpido por otra llamada a la puerta. La abrió él mismo y no encontró a nadie fuera. Hasta que el Padre Tormenta le siseó en la mente una advertencia que le heló la sangre.
Cuando dio media vuelta, Thaidakar estaba allí. El Señor de las Cicatrices en persona, una figura embozada en una capa con capucha. Tormentas. ¿Cómo hacía esas cosas? No podía ser un hombre normal y corriente.
—Se me hicieron promesas —dijo Thaidakar, su rostro oculto por la capucha—. Te he proporcionado información, Gavilar, de la más valiosa que existe. Mi pago debía consistir en un solo hombre, entregado a mí según acordamos. Pero ahora descubro que te has unido a su pequeña banda de delirantes soñadores, ¿no es así?
—Necesito ganarme su confianza, Thaidakar —respondió Gavilar—, si debo ser capaz de entregártelo.
—A mí me parece —dijo Thaidakar— que estás menos interesado en nuestro trato que en tus propios motivos. A mí me parece que, al preguntar por él, solo conseguí dirigirte hacia algo valioso que has decidido quedarte para ti solo. A mí me parece que estás jugando a algo.
—Pues a mí me parece —replicó Gavilar, dando un paso hacia la figura encapuchada— que no estás en condiciones de exigir nada. Me necesitas. De no ser así, no estarías tan desesperado. Así que ¿por qué no… seguimos jugando?
Thaidakar se quedó quieto un momento. Luego, con un suspiro audible, levantó las manos enguantadas y se quitó la capucha. Gavilar se quedó petrificado. Pese a que habían hablado varias veces, nunca había visto el rostro de su interlocutor.
Era azul. ¿Sería… aimiano? ¿Natano? No, ese azul era más claro, y brillaba. Como si Thaidakar estuviera hecho por completo de una luz blanquiazul. Era más joven de lo que Gavilar había supuesto. A principios de la madurez, no el viejo decrépito por el que lo había tomado. Y tenía un gran clavo, también azul, atravesándole la cabeza por un ojo. La punta asomaba de la parte trasera del cráneo.
Debería resultar amenazador. Pero su postura no transmitía ira alguna.
—Gavilar —dijo—, debes tener cuidado. Todavía no eres inmortal. Y sin embargo, has empezado a jugar con fuerzas que despedazan a los mortales por sus mismos ejes.
—¿Sabes cuáles son? —preguntó Gavilar, ansioso—. ¿Las Palabras que debo decir? ¿Las palabras más importantes que pronunciaré jamás?
—No —respondió Thaidakar—. Solo quiero que tengas cuidado. Restares no es lo que tú crees. Nada de esto es lo que tú crees. Entrégalo a mis agentes y te daremos a cambio lo que afirmaste desear: el regreso que anhelas a los antiguos tiempos. La oportunidad de que vuelvan los poderes.
—Eso ya lo tengo superado —afirmó Gavilar.
—No se puede «superar» la marea, Gavilar —repuso Thaidakar—. O nadas a su favor o se te lleva. Lo que iniciamos ya está en movimiento. Y siendo sincero, no estoy seguro de que hiciéramos tanto. Creo que la marea iba a llegar de todos modos.
Gavilar dio un gruñido.
—Bueno, pues yo pretendo…
Lo interrumpió la transformación de Thaidakar. Su cara se fundió y los rasgos se retrajeron al interior de su cabeza, que pasó a ser una sencilla esfera flotando en el aire. Refulgía, con una especie de runa arcana en el centro. La capa se esfumó en volutas de humo que terminaron evaporándose.
Gavilar gruñó, hambriento. Aquello… aquello se parecía mucho a lo que había leído sobre las capacidades de los Tejedores de Luz. Los Caballeros Radiantes. ¿Sería Thaidakar…?
—Entrégame a Restares —dijo la esfera, vibrando, aunque no tenía boca—. O atente a las consecuencias. Te estoy dando mi ultimátum, Gavilar. No te interesa ser mi enemigo.
La esfera de luz se volvió casi transparente, difícil de seguir en su movimiento hacia la puerta, y entonces se encogió, descendió y salió por el hueco entre ella y el suelo.
Gavilar dejó reposar una mano en el escritorio, enervado.
—¿Qué era eso? —preguntó con brusquedad al Padre Tormenta.
Algo peligroso, respondió el spren en su mente.
—¿Radiante?
No. Similar, pero no.
Gavilar había tenido intención de pulir sus planes antes de la siguiente reunión, pero se descubrió temblando. Lo cual era estúpido. Era un tormentoso rey, que pronto alcanzaría el estado de semidiós. No permitiría que lo pusieran nervioso unos trucos baratos y unas amenazas vagas.
Aun así, se sentó y respiró hondo. En el escritorio había unas cuantas notas y diagramas de las últimas obsesiones mecánicas de su esposa. No por primera vez, se preguntó si Navani podría resolver aquel interrogante. ¿Debería consultarle todo aquello?
Añoraba los tiempos en que conspiraban juntos, los tiempos en los que estaban conquistando Alezkar. ¿Cuánto hacía ya desde la última vez que rieron todos juntos Ialai, Navani, Sadeas y él?
Por desgracia, los secretos que guardaba Gavilar no eran de los que se compartían. Conocía bien a aquellos tres, y el spren le había insinuado que solo había un puesto disponible para un nuevo Heraldo. Tanto Ialai como Sadeas le arrebatarían el premio si pudieran, y Gavilar no les reprocharía que lo intentaran.
Navani, en cambio… Gavilar se preguntó si podría confiar en ella. ¿Su esposa intentaría arrebatarle el premio? ¿Comprendería siquiera su valor? Era muy inteligente y muy astuta para ciertas cosas. Y sin embargo, cuando Gavilar le hablaba de su aspiración a un legado más grandioso, Navani se perdía en los detalles. Rechazaba pensar en la montaña porque se preocupaba de dónde situar las estribaciones.
Gavilar lamentaba cómo estaban las cosas entre ellos últimamente. Aquella frialdad que estaba creciendo… bueno, que había crecido como una mala hierba sobre su matrimonio. Estaba afectando también a la relación de Gavilar con sus hijos. Pensarlo le provocó una punzada de dolor en el corazón. Debería…
«Todos aquellos a quienes conoces ya serán polvo cuando regreses.»
Tal vez fuese mejor así.
Tenía planes para atenuar su ausencia de ese mundo, pero no podía garantizar que funcionaran. Quizá necesitara varios intentos para perfeccionar su gestión de los Retornos del enemigo. Por tanto… tal vez cuantos menos apegos tuviera, mejor. Así el corte sería más limpio. Como hecho por una hoja esquirlada.
Se obligó a volver a sus planes y estaba bien preparado cuando llegó Restares. El hombre, de pelo ralo, no llamó. Se limitó a asomar la cabeza, a comprobar nervioso todas las esquinas. Luego pasó al interior. Entró seguido por una sombra: un makabaki alto e imperioso, con una marca de nacimiento en una mejilla. Gavilar estaba informado de su llegada y había ordenado que asignaran habitaciones a ambos y los trataran como a «embajadores». Pero aún no había tenido ocasión de hablar con aquel segundo hombre.
Caminaba con una cierta… rectitud. Con una cierta firmeza. Como si no fuese de los que cedían terreno. Ni al viento, ni a la tormenta, ni muchísimo menos a hombre alguno.
—Gavilar Kholin —dijo el makabaki, sin ofrecerle la mano ni inclinarse ante él—. Me alegro de hablar contigo por fin.
Trabaron la mirada y Gavilar quedó impresionado al instante. Cuando Restares le había pedido permiso para llevar a un amigo, Gavilar había esperado… bueno, a alguien más parecido al propio Restares.
—¿Una copa? —ofreció Gavilar, volviéndose para hacer un gesto hacia el pequeño surtido de botellas.
—No —se limitó a responder el hombre. Sin agradecimientos ni cumplidos. Interesante. Intrigante.
Restares, en cambio, correteó hacia las botellas como un niño hacia unos dulces. Incluso a aquellas alturas, conociendo al hombre desde hacía varios años, hasta habiéndose unido a la más reciente encarnación de su grupo, Restares le resultaba… extraño. El hombre bajito y medio calvo olisqueó todos los vinos. Después, no se sirvió ninguno. Jamás había confiado en bebida alguna estando en presencia de Gavilar, pero las comprobaba siempre de todos modos. Como si quisiera encontrar veneno, para demostrarse a sí mismo que su paranoia estaba justificada.
—Lo siento —dijo Restares, estrujándose las manos—. Lo siento. Hoy no… no tengo sed, Gavilar. Lo siento.
Era extraño que aquel hombrecillo le hubiese dado tantos quebraderos de cabeza. Gavilar ya estaba cerca de descartarlo. De tomar el control de la organización entera.
Pero… ¿por qué estaba Thaidakar tan interesado en Restares? ¿Por qué lo perseguía? Además, de vez en cuando Restares era capaz de sorprender a Gavilar.
¿Quién era ese hombre? Sin duda, no podía ser alguien importante de verdad. Tal vez su amigo fuese el verdadero poder detrás de todo aquello. ¿Era posible? ¿Acaso alguien había logrado engañar a Gavilar durante dos años sobre algo tan crucial?
—Me alegro de que aceptaras reunirnos —dijo Restares—. Sí, hum. Porque… hum. Bueno… anuncio. Tengo un anuncio que hacer.
Gavilar frunció el ceño.
—¿Qué sucede?
—He oído —dijo Restares— que pretendes, hum, ¿restaurar a los Portadores del Vacío? ¿Traerlos aquí?
—Tú fundaste los Hijos de Honor, Restares —repuso Gavilar—, para devolver al hombre sus antiguos juramentos. Para restaurar los Caballeros Radiantes, que desaparecieron a la vez que los Portadores del Vacío. Por tanto, si traemos de vuelta a los Portadores del Vacío, los poderes podrían regresar a la humanidad. Era el siguiente paso lógico.
«Y lo más importante de todo —pensó—, así aparecerán los Heraldos. Volverán desde la tierra de los muertos para capitanearnos de nuevo. Lo que me permitirá usurpar un puesto entre ellos.»
—No, no, no —dijo Restares, con una firmeza muy poco propia de él—. ¡No es así como debías hacerlo! ¡Yo quería que regresara el honor de la humanidad! Quería que explorásemos lo que hizo tan grandiosos a esos Radiantes. Antes de que las cosas se torcieran. —Se pasó la mano por el ralo cabello—. Antes de que… yo… las torciera…
Gavilar desvió una mirada rápida hacia el amigo de Restares, que esperaba junto a la puerta, cruzado de brazos, adusto. Como un padre que acabara de sorprender a su hijo probando los vinos para adultos.
Restares esquivó la mirada de Gavilar.
—Deberíamos… dejar por completo de promover el regreso de los poderes —dijo Restares, con una voz que iba languideciendo—. Es… es peligroso. Demasiado peligroso. No podemos… permitirnos otro Retorno…
Gavilar fue presa de una repentina oleada de irritación ante aquel argumento. Se planteó de nuevo librarse de aquel hombre sin más. Pero… no. Allí había secretos que descubrir. Y además, Restares seguía siendo importante en la organización. Amaram lo respetaba, por ejemplo, y también muchos otros.
—Restares —dijo Gavilar, avanzando hacia el hombrecillo—. ¿Qué te pasa? ¿Hablas de traicionar todas nuestras creencias?
«O al menos, en lo que fingimos creer.»
Restares se encogió de hombros.
—Me han… convencido de los peligros…
—Existen muchos más peligros de los que conoces —afirmó Gavilar, situándose con sutileza para cernirse sobre el llorica de Restares y acorralarlo contra la esquina—. ¿Has oído hablar de un hombre llamado Thaidakar?
Restares alzó la mirada y se le ensancharon los ojos.
—Está buscándote —dijo Gavilar—. Hasta ahora te he protegido. Pero me exige que te entregue. ¿Sabes por qué? ¿Qué quiere de ti, Restares?
—Secretos —susurró el hombrecillo—. Ese hombre… no soporta… que alguien tenga más secretos que él.
—¿Qué secretos? —preguntó Gavilar con firmeza, haciendo que Restares se encogiera ante él—. ¿Qué es lo que sabes, Restares? Ya he soportado bastante tiempo tus jueguecitos. Tus mentiras. Si quieres mi apoyo, tendrás que hablar conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué pretende Thaidakar?
—Sé dónde está escondida —susurró Restares—. Dónde está su alma. Ba-Ado-Mishram. La Otorgadora de Formas. Su otra diosa. La que podría rivalizar con él. Aquella a la que… traicionamos.
¿Mishram? ¿La Deshecha? Gavilar frunció el ceño, tratando de relacionar aquello con lo que sabía. ¿Qué importancia tenía para Thaidakar una Deshecha? No parecía encajar. Esa pieza del rompecabezas tenía una forma tan rara que ni siquiera estaba seguro de cómo utilizarla.
—Lo he echado todo a perder —dijo Restares—. Y tú, Gavilar, estás haciendo lo mismo. Y más. Ya lo he hecho otra vez. Me… me encuentro mucho peor…
Gavilar abrió la boca para hablar, pero entonces una mano lo agarró por el hombro, firme, cada dedo una tenaza. Se volvió y encontró al amigo makabaki de Restares detrás de él.
—¿Qué has hecho? —preguntó el hombre, con una voz gélida—. Gavilar Kholin, ¿qué actos has emprendido para lograr ese objetivo tuyo, hacia el que mi amigo cometió el error de encaminarte?
—No te haces una idea —dijo Gavilar, levantando una mano hacia el hombro y mirando al desconocido a los ojos.
El hombre lo soltó. Gavilar se sacó un saquito del bolsillo y, como si no tuviera importancia, dejó caer unas esferas a la mesa.
—Estoy cerca de conseguir lo que queremos —dijo—, lo que necesitamos. ¡Restares, no te vengas abajo ahora!
El extraño observó las estrellas con expresión sorprendida. Extendió la mano hacia una de las que brillaban con una luz oscura, casi invertida, de color violeta. Una luz imposible, de un color que no debería existir. Pero cuando el makabaki tuvo cerca los dedos, los retiró y miró a Gavilar con los ojos muy abiertos.
—Eres un necio —dijo el amigo de Restares—. Un necio de remate que embiste hacia la alta tormenta con un palo, pretendiendo combatirla. ¿Qué has hecho? ¿De dónde has sacado luz del vacío?
Gavilar sonrió.
—Ya está en marcha. Todo. —Miró a Restares—. El proyecto ha sido un éxito.
Al hombrecillo se le iluminó el semblante.
—¿Lo… lo ha sido? ¿Eso es…? —Miró a su amigo—. ¡Podría funcionar, Nale! Podríamos traerlos de vuelta y entonces destruirlos. Podría funcionar.
Nale. Ay, tormentas. Gavilar sabía, aunque trataba de no pensar en ello, que Restares fingía ser un Heraldo. Como pretendiendo impresionar a Gavilar y a los demás. Sin saber que el propio Gavilar había conocido al Padre Tormenta, quien le había dicho la verdad. Que todos los Heraldos habían regresado hacía mucho tiempo a Condenación para luchar.
¿Así que aquel hombre, al que llamaban Nale, se hacía pasar por Nalan, Heraldo de la Justicia? Lo cierto era que… el aspecto sí lo tenía. En muchas representaciones, Nalan aparecía como un imperioso makabaki. Y aquella marca de nacimiento… guardaba un sorprendente parecido con la que Gavilar había visto en varios de los cuadros más antiguos.
Pero no. Era absurdo. Si creyera aquello, tendría que creer también que Restares, nada menos, era un Heraldo.
Y aun así… del recién llegado casi podría creérselo. Gavilar observó al hombre. Había esperado que la exhibición de las esferas los convencería de seguir adelante. Pero el extraño parecía haberse bloqueado. Estaba como un monolito, como hecho de piedra y no de carne.
—Es demasiado peligroso —dijo—. Demasiado peligroso con mucho. Esto que haces.
Gavilar siguió sosteniéndole la mirada. El mundo cumpliría sus deseos. Siempre lo había hecho.
—Pero tú eres —terminó diciendo el hombre, con un paso atrás y un cambio de postura, apoyándose contra la librería— el rey. Tu voluntad… es la ley… en este territorio.
Su expresión se suavizó. O más bien, se enmascaró.
—Sí —dijo Gavilar—. Así es. Mi voluntad es la ley. Yo soy la ley.
Y pronto sería mucho más.
—Restares —añadió—, tengo más buenas noticias. Los experimentos funcionan, todos ellos. Podemos transportar luz del vacío de la tormenta. Trasladarla entre aquí y Condenación. Como querías.
—Es una forma —dijo Restares, mirando a Nale—. Una forma… de escapar, quizá…
Nale hizo un gesto hacia las esferas.
—¿Y estos objetos son todo lo que tienes? Pero poder llevarlos y traerlos desde Braize no significa nada. Está demasiado próximo para suponer una distancia relevante.
—Era impensable hace solo unos pocos años —dijo Gavilar—. Esto demuestra que es posible. La Conexión no está cercenada, y la caja permite los desplazamientos. Todavía no tan lejos como querríais, pero en algún punto debemos empezar el trayecto.
No estaba seguro de por qué Restares anhelaba tanto ser capaz de trasladar la luz por Shadesmar, de un reino a otro distinto. Era de las cosas que más deseaba saber, y Thaidakar… bueno, él también parecía estar buscando esa información. Una forma de transportar luz tormentosa, y también aquella nueva luz del vacío, a largas distancias. Sin peligro.
Allí había algo valioso. ¿Tendría algo que ver con su misión? ¿Sería la forma de hacer que los Heraldos regresaran? ¿Atrapar sus almas en gemas, meterlas en una caja de aluminio y transportarlas a Alezkar? Quizá funcionara. Restares hablaba de las almas de los Heraldos como si fuesen spren, así que tal vez funcionara.
Pero mientras reflexionaba sobre eso, Gavilar vio algo. La puerta estaba entreabierta. Y había un ojo observando desde fuera.
Condenación. Era Navani. ¿Cuánto habría oído?
—Marido mío —dijo ella, entrando de inmediato en el estudio—, hay invitados esperándote en el recibidor. Parece que has perdido la noción del tiempo.
Se comportaba como si no hubiera estado espiando. Gavilar contuvo su furia por el momento y se volvió hacia Restares y su amigos.
—Caballeros, voy a tener que ausentarme.
Restares volvió a pasarse la mano por el ralo cabello.
—Quiero saber más sobre el proyecto, Gavilar. Y deberías saber que hay otra de los nuestros aquí esta noche. Antes he distinguido su obra.
¿Otra qué? ¿Otra Hija de Honor?
No, estaba hablando de una Heraldo. Cada vez deliraba más. Había encontrado a un hombre que le hiciera de «Nale». ¿A quién más había creído encontrar?
—Tengo que reunirme en breve con Meridas y los demás —dijo Gavilar con calma, tranquilizando a Restares—. Deberían tener más información que proporcionarme. Podemos volver a hablar después de eso.
—No —gruñó el makabaki—. Dudo que lo hagamos.
—¡Aquí hay más, Nale! —exclamó Restares, aunque fue tras su amigo cuando Gavilar los llevó a la puerta—. ¡Esto es importante! Quiero dejarlo. Es la única forma de…
Gavilar cerró la puerta. Entonces se volvió hacia su esposa. Condenación, debería saber que no había que interrumpirlo cuando se reunía con sus visitantes. Debería…
Tormentas. El vestido era hermoso, su cara aún más. Incluso estando enfadada. Incluso mirándolo con aquellos ojos chispeantes, cuando casi parecía rodeada de un halo ígneo.
De nuevo, se lo planteó.
De nuevo, rechazó la idea.
Si iba a ser un dios, lo mejor era romper lazos. El sol podía amar a las estrellas. Pero jamás como sus iguales.
![]()
Un poco más tarde, tras ocuparse de Navani y hacer su aparición en el banquete, Gavilar por fin se escabulló para estar solo de nuevo. En sus aposentos esa vez, no en el estudio de ella. Un momento de paz.
Para afrontar lo que había descubierto.
—Cuéntame —dijo, cruzando la mullida alfombra hasta el mapa de Roshar extendido en la mesa—. ¿Por qué podría estar Thaidakar tan interesado en Ba-Ado-Mishram?
Como hacía en ocasiones, el Padre Tormenta creó una ondulación en el aire al lado de Gavilar. Tenía la forma aproximada de una persona, pero imprecisa. Sin color ni verdadera silueta. Como el aire que titilaba sobre las piedras cuando hacía mucho calor.
Ella creó a vuestros parshmenios, respondió. Sin querer. Hace mucho tiempo, tras la última visita de los Heraldos pero antes de la Traición, Mishram intentó alzarse y reemplazar al dios de los Portadores del Vacío. Concedió a los Portadores comunes formas, luz del vacío, capacidades. Para luchar por sí mismos.
—Qué curioso —dijo Gavilar—. ¿Y luego?
Y luego… cayó. Era un ser demasiado pequeño, no lo bastante fuerte, para sostener a un pueblo entero. Todo se derrumbó, de modo que algunos hombres y mujeres valerosos, los Radiantes, hicieron lo que había que hacer y atraparon a Mishram en una gema para impedirle destruir todo Roshar. Un efecto secundario de ese acontecimiento creó a los parshmenios.
Los sencillos parshmenios. Portadores del Vacío. Un delicioso secreto que había sonsacado al Padre Tormenta unas semanas antes, pero Gavilar no sabía hasta ese momento qué era lo que había provocado la transformación. Fue paseando hasta la librería, donde el fervoroso Rushur Kris le había dejado uno de aquellos nuevos fabriales calentadores ese mismo día. Lo sacó de su funda de tela y lo sopesó.
Gavilar había encontrado un modo de traer a vacíospren a través de Shadesmar hasta ese mundo. Utilizando gemas. ¿Quién iba a pensar que el campo de estudio al que se había aficionado Navani resultaría tan útil? Gavilar había empezado a invertir más en patrocinar a artifabrianos, para aprender lo que hacían con su arte. Porque no solo quería traer a los Portadores del Vacío a Roshar, sino también que estuvieran en deuda con él. Aquello tenía que salir como él quería. Y si esa conspiradora de Axindweth se le escapaba de entre los dedos, tendría que hacerlo sin ella.
Le pareció oír un tenue crepitar procedente del Padre Tormenta. ¿Relámpago? Qué mono.
—Nunca te has opuesto a lo que estoy haciendo —dijo Gavilar—. Cualquiera habría pensado que devolver a los Portadores del Vacío chocaría de frente con tu misma naturaleza.
En ocasiones la oposición es necesaria, respondió el Padre Tormenta. Te hará falta alguien contra quien luchar, si ocupas el puesto que te ofrezco.
—Dámelo —dijo Gavilar—. Ya. Lo necesito.
El Padre Tormenta volvió una cabeza resplandeciente en su dirección.
Casi las tenías.
—¿Cuáles, esas? —preguntó Gavilar—. ¿Esas eran casi las Palabras? ¿Una exigencia?
Qué cerca. Y qué lejos.
Gavilar sonrió, todavía sopesando el fabrial, pensando en el llamaspren que estaba atrapado dentro. Iba a descubrir pronto esas Palabras, ¿verdad que sí? El Padre Tormenta estaba cada vez más suspicaz, más hostil.
Y si todo salía mal… bueno, ¿podría atrapar al propio Padre Tormenta en uno de esos?
Decidió volver a conversar pronto con aquellos artifabrianos.
—Mishram la Deshecha —dijo en voz alta—. Sí, me encaja cómo salió todo aquello. Excepto la Traición. ¿Por qué renunciarían los Radiantes a ese poder?
El Padre Tormenta guardó silencio.
—¿Te arrepientes de haberme escogido, Padre Tormenta? —preguntó Gavilar.
Tú eres al que escogí.
—No es una respuesta a mi pregunta.
Es la que te doy de todos modos.
Gavilar contuvo su ira. Al poco tiempo llegó Amaram con un grupo reducido de personas, gente importante entre los Hijos de Honor. El Padre Tormenta desapareció y Gavilar los hizo pasar, pero hizo una petición en voz baja al spren:
—Vigila la puerta. Dímelo si Navani, o cualquier otro, viene a espiarme otra vez.
No soy tu chico de los recados. Tú y yo no tenemos un vínculo. Tú eres mi herramienta, no al revés, Gavilar.
Gavilar no respondió, pero supuso que, como en ocasiones anteriores, el Padre Tormenta haría lo que le había pedido. Concentró su atención en Amaram y en las personas que había traído. Tres hombres, dos mujeres. Uno era un lugarteniente de Amaram. Los otros cuatro serían incorporaciones recientes a los Hijos de Honor, invitados al banquete a los que se había concedido una audiencia exclusiva con el rey.
Era una molestia, pero merecía la pena. Amaram era meticuloso y escogía solo a personas de gran importancia. Eruditos de renombre, líderes ojos claros de casas en otros países. Gavilar los identificó a todos por las notas que tenía sobre ellos, excepto al hombre más mayor, que vestía con túnica. ¿Quién sería? ¿Un predicetormentas? A Amaram le gustaba tenerlos cerca para que le enseñaran su técnica, lo cual le permitía fingir que no estaba aprendiendo a escribir y conservar cierta fachada de devoción vorin. Era importante para él.
Gavilar, por supuesto, ya no se preocupaba de esas cosas. Aun así, saludó a todos los invitados uno por uno y, al llegar al anciano, algo encajó en su mente. Sí que conocía a aquel hombre. Era Taravangian, el rey de Kharbranth, conocido por sus escasas luces. Gavilar lanzó una mirada a Amaram, ocultando su confusión. Sin duda, no invitarían a aquel hombre a su círculo de confianza. Debían buscar al poder que gobernaba Kharbranth en secreto. Lo más probable era que fuese una de entre dos mujeres concretas, según informaban los espías de Gavilar.
Amaram se limitó a señalar al hombre con un gesto de la cabeza. Así que durante la siguiente media hora, Gavilar dio el discurso de siempre. Habló sobre la necesidad de regresar a juramentos del pasado, sobre los Radiantes, aunque se hubieran descarriado al final. Habló de un regreso a lo que habían sido, en todo caso. De glorias pasadas y brillantes futuros.
Era un buen discurso. Ya podía serlo, teniendo en cuenta la cantidad de veces que lo había dado ya. De hecho, empezaba a rechinarle en el cerebro. En otros tiempos, sus discursos habían sido para inspirar a las tropas. Y en cambio, allí estaba, pasándose la vida entera de reunión en reunión y pronunciando discursos.
¿Habría procurado cambiar el curso de su vida si hubiera sabido, hacía tantos años, que ser rey supondría pasar mucho más tiempo en una sala de conferencias que en un campo de batalla?
Al terminar, dejó que la gente se sirviera algo de beber mientras el lugarteniente de Amaram comentaba con ellos las ventajas realistas de trabajar unidos. Mientras conversaban, Gavilar observó a Amaram, pensativo.
Amaram era el paradigma de un buen oficial. Honorable cuando se requería, pero también consciente de que tanto las normas militares como las sociales eran medios para obtener un fin. Aun con eso, Amaram tenía un lado ferviente. Aunque Gavilar en persona lo había reclutado para la organización, se había sorprendido por la entrega con que Amaram adoptaba las doctrinas.
¿Comprendería que el verdadero objetivo de Gavilar, la inmortalidad, era muchísimo más importante que la restauración de los Caballeros Radiantes? ¿O se alinearía con Restares?
«Necesito más control sobre este hombre —pensó Gavilar—. Necesito forzar su lealtad. Ojalá Jasnah me hiciera caso.»
De modo que, cuando se presentó la oportunidad, se llevó a Amaram a un lado.
—Meridas —susurró Gavilar—, estas reuniones se me están haciendo pesadas. Mi experimento ha sido un éxito. Dispongo del arma que estaba buscando.
Amaram se sobresaltó, pero habló en voz baja.
—Queréis decir…
—Sí, devolveremos los Portadores del Vacío a este mundo —dijo Gavilar—. Pero cuando lo hagamos, tendremos una nueva forma de combatirlos.
—O una nueva forma de controlarlos —susurró Amaram.
Vaya, eso sí que era una novedad. Gavilar estudió a su amigo, observó la ambición que parecía sugerir su mandíbula tensa.
«Así me gusta, Amaram», pensó. Gavilar no había hablado mucho a Amaram de sus experimentos con la luz. Lo suficiente para insinuarle que obtendrían una nueva manera de matar a Portadores del Vacío, cuando regresaran. Para apaciguar, en él y en los demás, la idea de que sus actos serían blasfemos, reemplazándola por la de que eran un paso necesario en la protección de su pueblo. Le dio la impresión de que Amaram suponía que había conseguido un nuevo tipo de hoja esquirlada, y dejó que viviera engañado por el momento. Había que ser cauto a la hora de compartir el armamento.
En todo caso, jamás habría previsto que Amaram estuviera dispuesto a utilizar a los Portadores del Vacío, en lugar de limitarse a atacarlos. Aquello era una oportunidad. Tras hablar con Restares, Gavilar había empezado a temer que se avecinaba un cisma en los Hijos de Honor. Necesitaba a Amaram de su parte.
—Debemos volver a las Desolaciones —dijo Gavilar—. Cueste lo que cueste. Es la única manera.
—Coincido —respondió Amaram—. Ahora más que nunca. —Titubeó un momento—. Antes no ha ido bien con vuestra hija. Creía que teníamos un acuerdo.
—Solo necesitas más tiempo, amigo mío, para ganártela.
Amaram anhelaba el trono igual que Gavilar anhelaba la inmortalidad. Y quizá Gavilar lo recompensara con él. Elhokar, desde luego, no merecía ocuparlo. Permitirlo sería justo lo contrario del legado que Gavilar quería dejar.
Envió a Amaram a seguir hablando con los demás. Cuando hubieran estado un rato disfrutando de las bebidas, Gavilar les daría otro discurso breve. Y luego podría pasar a asuntos más impor…
Frunció el ceño, reparando en que uno de los recién reclutados no conversaba con los demás. El anciano, Taravangian, se había quedado a un lado, mirando el mapa de Roshar que había en la pared. Los otros se rieron con algo que dijo Amaram al acercarse. Taravangian ni siquiera desvió la mirada al oírlo.
Gavilar fue con él. Pero sin darle tiempo a hablar, lo hizo Taravangian.
—¿No dudáis nunca sobre la vida que estamos dándoles? ¿A nuestros súbditos?
Gavilar torció el gesto, desacostumbrado a que la gente, y mucho menos un desconocido, se dirigiera a él con familiaridad, casi imponiéndose. Pero por otra parte, aquel hombre se consideraba un rey. Y quizá el igual de Gavilar. Era una noción ridícula, teniendo en cuenta que Taravangian gobernaba solo una pequeña ciudad, pero ya decían que aquel hombre no era ninguna lumbrera.
—Ahora mismo me preocupan menos sus vidas —repuso Gavilar— que lo que tal vez esté por venir.
Taravangian asintió, con expresión pensativa.
—Ha sido un buen discurso —dijo—. Inspirador. ¿De verdad creéis en ello?
—¿Lo habría pronunciado de no ser así?
—Por supuesto que lo haríais. Un rey dice cualquier cosa que necesite decirse. ¿No sería estupendo que siempre fuese lo que de verdad cree? Sí, estupendo. —Miró a Gavilar, sonriente—. ¿En verdad creéis que los Radiantes pueden volver?
—Sí —respondió Gavilar—. Eso creo.
—Y no sois ningún idiota —dijo Taravangian, meditabundo—. Por tanto, tendréis un buen motivo. Encuentro eso más interesante que las palabras en sí.
Gavilar se descubrió revisando su opinión anterior. Un rey pequeño seguía siendo rey. Y quizá, de entre todos los dignatarios que había en la ciudad esa noche, tenía delante a uno que, por poco que fuese, comprendía lo que se exigía a un hombre estrujado entre la corona y el trono.
—Se avecina un peligro —dijo Gavilar en voz baja, sorprendido por su propia sinceridad—. Para esta tierra. Este mundo. Un peligro de tiempos antiguos.
Taravangian entornó los ojos.
—La Desolación está cerca —dijo Gavilar—. La tormenta eterna. La Noche de las Penas.
Gavilar no se había esperado ver palidecer a Taravangian.
El hombre creía. Gavilar se sentía un poco tonto siempre que intentaba explicar las cosas verdaderas que le había revelado el Padre Tormenta, porque sabía que sonaban ridículas. Temía que la gente lo tomara por loco.
Y sin embargo, aquel hombre… ¿le creía? ¿Sin necesidad de persuadirlo?
—¿Dónde oísteis esas palabras? —preguntó Taravangian.
—Me parece que no os lo creeríais si os lo dijera.
—¿Me creeréis vos a mí? —dijo Taravangian—. Porque hace diez años, mi madre murió por sus tumores. Frágil, tendida en su cama en casa, con el aroma de demasiados perfumes en el aire, esforzados en ahogar el hedor de la muerte. Me miró en sus últimos momentos… —Miró a los ojos de Gavilar—. Y me susurró una cosa. «Me hallo ante él, sobre el mismísimo mundo, y dice la verdad. La desolación está cerca… La tormenta eterna. La Noche de las Penas.» A los pocos segundos, había muerto.
—He… oído hablar de eso —reconoció Gavilar—. Las palabras proféticas de los muertos. Sucede en batalla a veces. Las últimas palabras de los moribundos son sagradas.
—¿Dónde oísteis esas palabras? —preguntó Taravangian, casi suplicando—. Por favor.
—Tengo visiones —dijo Gavilar, sincero—. Me las envía el Todopoderoso. Para que nos preparemos. —Miró hacia el mapa de la pared—. Los Heraldos me permitan convertirme en la persona que debo ser para impedir lo que se aproxima…
Que el Padre Tormenta rumiara sobre eso. Que viera la franqueza de Gavilar. Tormentas… hasta él mismo la sentía. Allí de pie con un pequeño rey, ante el mapa del mundo, sabía lo sincero que acababa de ser. Y nunca antes, desde que empezara todo aquello, se le había pasado por la cabeza siquiera la posibilidad de no estar a la altura de la tarea.
«Quizá debería animar a Dalinar para que retome su entrenamiento —pensó—. Empezar a recordarle que es un soldado.» Tenía el claro presentimiento de que necesitaría a alguien, más pronto que tarde, que conociera el campo de batalla. Mejor que la sala de conferencias.
Una voz en su cabeza lo arrancó bruscamente de aquel momento solemne.
Se acerca alguien, le advirtió el Padre Tormenta. Una oyente. Eshonai, se llama. Hay algo en ella que…
¿Una parshendi? Gavilar recobró la compostura. Se avergonzó de haberse mostrado tan abierto ante alguien, incluso ante otro rey. Así que agradeció la distracción que suponía la llegada de la parshmenia.
Gavilar se despidió de Taravangian, Amaram y los demás e invitó a la tal Eshonai a pasar. Se alegró de librarse de aquel extraño anciano y de sus ojos inquisitivos. Si en teoría era un tipo tan mediocre, ¿por qué había puesto tan nervioso a Gavilar?
La conversación con la parshmenia fue como la seda. En ella, Gavilar plantó las semillas para que Eshonai lo ayudara a manipular a los suyos. A prepararlos para el papel que deberían desempeñar en años venideros. Después de marcharse a seguir aplacando a Amaram, Gavilar se notó cansado en sus aposentos, repasando sus numerosos planes.
Había considerado toda posibilidad, puesto en marcha toda idea factible. Obtendría su recompensa. Estaba seguro.
Pero ese día, empezaba a sentirse desgastado por ello. Aún le quedaba otra reunión o dos. De hecho, Sadeas posiblemente ya estaría de camino hacia allí. Era un poco abrumador. Pero quizá… quizá también se debiera a otra cosa. A los residuos del agotamiento emocional provocado por aquella extraña conversación con Taravangian.
Gavilar se hundió en una butaca afelpada en su balcón y dio un largo suspiro. En sus primeros tiempos como caudillo, nunca se habría permitido el lujo de la blandura. Por aquel entonces cometía el error de pensar que apreciar algo blando significaba que él mismo también lo era.
Era un defecto común entre los hombres que deseaban mostrarse fuertes. Al ser tan precavidos, condecían poder sobre ellos a cosas sencillas. No era una debilidad relajarse. Pensar.
El aire titiló ante él.
—Un día ocupado —dijo Gavilar.
Sí.
—El primero de muchos. Pronto organizaré otra expedición a las Llanuras Quebradas. Sacaremos partido a este tratado para obtener guías, promesas, la forma de adentrarnos hacia el centro. Hacia Urithiru.
El Padre Tormenta no respondió. Gavilar no estaba seguro de si podría decirse que el spren tuviese maneras humanas. A veces parecía que sí, otras resultaba absolutamente insondable. Ese día, con aquella postura medio vuelta para darle la espalda insinuada en la deformación del aire, con aquel silencio…
—¿Te arrepientes de haberme escogido? —preguntó Gavilar de nuevo.
Me arrepiento, dijo el Padre Tormenta, de cómo te he tratado. No debí ser tan complaciente. Eso te ha vuelto perezoso.
—¿Esto es ser perezoso? —Gavilar se obligó a sonar divertido, a ocultar su irritación—. He hecho unos planes grandiosos.
No tratas con reverencia el puesto que ansías, replicó el Padre Tormenta. Siento… que no eres a quien necesito. A quien decidí encontrar.
—Decías que esta tarea te fue encomendada —objetó Gavilar—. Por Honor. Tenías el deber de encontrar a alguien a quien mostrar las visiones, para impedir la catástrofe. Tú no decidiste nada. Se te ordenó hacer todo esto.
Es cierto. No hablo a la manera humana. Pero aun así, cuando seas un… Heraldo, deberás abandonar todo lo que has conocido. Serás entregado a la tortura entre Retornos. ¿Cómo es que no te perturba?
Gavilar se encogió de hombros.
—Me rendiré y ya está.
¿Qué?
—Me rendiré —repitió Gavilar, levantándose de la butaca—. ¿Por qué quedarme en ese otro sitio? ¿Para que me torturen y, en algún momento, quizá perder la cordura? Me rendiré cada vez y regresaré al instante.
Los Heraldos permanecen en Condenación para mantener apartados a los Portadores del Vacío. Para impedir que arrasen el mundo. Para encerrarlos y dejarlos sellados en otro lugar. Lo que…
—En ese caso, son los diez locos —lo interrumpió Gavilar mientras se servía una copa de la redoma que tenía cerca del balcón—. Si no puedo morir, seré el rey más imponente que jamás haya conocido este mundo. ¿Por qué apresar mis conocimientos y mi liderazgo en otro mundo?
Para detener la guerra.
—¿Por qué querría detener una guerra? —preguntó Gavilar, en esa ocasión divertido de verdad—. La guerra es el camino a la gloria, lo que entrena a nuestro pueblo para recuperar los Salones Tranquilos. Yo nunca moriré, así que no conoceré ese lugar, pero mi pueblo… bueno, debería estar bien entrenado, ¿no te parece? —Se volvió de nuevo hacia el resplandor, dando un sorbo de vino naranja—. No temo a esos Portadores del Vacío. Que se queden aquí y luchen. Y si renacen, muy bien: así nunca se nos terminarán los enemigos a los que matar.
El Padre Tormenta no respondió. Y Gavilar volvió a tratar de sacar conclusiones a partir de la postura del ser. ¿El Padre Tormenta estaba orgulloso de él? En opinión de Gavilar, aquella era una solución elegante al problema. No comprendía cómo los Heraldos no se habían dado cuenta. Quizá fueran todos unos cobardes.
Ah, Gavilar, dijo el Padre Tormenta. Ya veo. Ahora comprendo mi error de cálculo. Toda tu educación religiosa… creada a partir de las mentiras del Aharietiam… te ha llevado a esa conclusión, por terrible que sea.
Condenación. El Padre Tormenta no estaba satisfecho. Gavilar rehizo sus cálculos a toda prisa. No podía permitirse que el Padre Tormenta lo viera como otra cosa que un hombre devoto. Pero de pronto, aquello le pareció horriblemente injusto. Allí estaba, bebiéndose aquel espantoso líquido que pasaba por vino con tal de cumplir los ridículos Códigos, haciendo toda ofrenda posible en nombre de la religión… ¿y aun así, no bastaba?
—¿Qué debo hacer para servir? —preguntó Gavilar.
No lo entiendes, dijo el Padre Tormenta. Esas no son las Palabras, Gavilar.
—Entonces, ¿cuáles son las tormentosas Palabras? —exclamó, estrellando la copa contra la mesa, haciéndola añicos, salpicando de vino la pared—. ¿Quieres que salve este planeta? ¡Pues ayúdame! ¡Explícame lo que estoy diciendo mal!
No es por lo que dices. Eso no es lo que está mal.
—Pero…
De pronto, el Padre Tormenta tembló. El relámpago latió a través de su forma titilante, iluminando la habitación de Gavilar con un resplandor eléctrico. Escarcha azul en las alfombras, pura luz reflejada en el cristal de las puertas del balcón.
Entonces el Padre Tormenta gritó. Un sonido parecido a un trueno, agónico.
—¿Qué es esto? —preguntó Gavilar, retrocediendo—. ¿Qué ha pasado?
Uno de los Heraldos… ha muerto… No. No estoy preparado… El Juramento… No. No deben verlo. No deben saberlo…
—¿Ha muerto? —repitió Gavilar—. Ha muerto. ¡Dijiste que ya estaban muertos! ¡Dijiste que estaban en Condenación, sufriendo la tortura!
El Padre Tormenta se onduló y entonces un rostro emergió del fulgor. Dos ojos, como agujeros en una tormenta, con nubes trazando espirales a su alrededor y hundiéndose en sus profundidades.
—Mentiste —dijo Gavilar—. ¿Mentiste?
Ay, Gavilar. Qué poco hay que no sabes. Y qué mucho hay que asumes. Y los dos nunca logran encontrarse. Como caminos a ciudades opuestas.
Aquellos ojos parecían tirar de Gavilar hacia delante, abrumarlo, consumirlo. Nunca en la vida había visto algo ni parecido. Vio… vio tormentas, tormentas inacabables, y un mundo muy frágil. Una diminuta mota azul contra un lienzo infinito de negro.
¿El Padre Tormenta podía mentir?
—Restares —susurró Gavilar—. ¿Es un…?
Sí.
Gavilar se notó helado, como si estuviera en la alta tormenta, con el hielo filtrándose a través de su piel. Buscando su corazón. Aquellos ojos…
—¿Qué eres? —susurró con voz rasposa.
El más necio de todos, dijo el Padre Tormenta. Y el ser que ha calculado mal. Adiós, Gavilar. He visto un atisbo de lo que viene. Y no voy a impedirlo.
—¿Qué es? —exigió saber Gavilar, dando un paso adelante—. ¿Qué viene?
Tu legado.
La puerta se abrió de golpe. Era Sadeas, jadeante, con la cara roja del esfuerzo.
—Asesino —dijo—. Viene hacia aquí, matando guardias. Necesitamos tu armadura.
Gavilar se lo quedó mirando, aturdido.
Entonces una palabra caló en su mente.
Asesino.
«Me han traicionado», pensó, y descubrió que no estaba sorprendido. Ya se lo había esperado. Llevaba semanas flotando en el equilibrio. Por fuerza, alguno de ellos terminaría atentando contra su vida.
Pero ¿cuál?
—¡Gavilar! —gritó Sadeas—. ¿Tu armadura?
—La lleva Tearim.
—Condenación —dijo Sadeas, abriendo de nuevo la puerta—. La mía viene de camino.
—¿Has traído la armadura al banquete?
—Pues claro que sí —respondió Sadeas, devolviéndole la mirada—. No me fío de esos parshendi. Y tú harías bien en imitarme. Confiar demasiado terminará matándote algún día.
Sonaron chillidos en la lejanía, pero fuera de sus habitaciones Gavilar vio que los armeros de Sadeas corrían hacia ellos, cargados con su armadura esquirlada. Desempacada. Lista.
—Contén al asesino —dijo Gavilar—. Yo buscaré a Tearim y volveré con mi armadura puesta.
—Tengo una idea mejor —respondió Sadeas—. Dame tu capa.
Gavilar vaciló un momento antes de mirar a su amigo a los ojos.
—¿Harías eso?
—Invertí demasiado esfuerzo en subirte a ese trono, Gavilar —dijo Sadeas, ceñudo—. No dejaré que se eche a perder.
—Gracias —dijo Gavilar.
Sadeas se encogió de hombros y se puso la capa mientras los armeros se apresuraban, cumpliendo su orden, a poner la armadura a Gavilar. Ningún asesino, por bueno que fuese, era rival para un portador de esquirlada.
Mientras le colocaban las piezas de la armadura, Gavilar echó un vistazo hacia el lugar donde había estado el Padre Tormenta, pero el resplandor se había esfumado.
Alguien había traicionado a Gavilar, pero ¿quién?
Los spren no podían mentir. No podían. Eso lo había averiguado de… del Padre Tormenta.
«Sangre de mis ancestros —pensó Gavilar mientras la armadura esquirlada le ceñía las piernas—. ¿Sobre qué más me ha mentido?».
¿Y por qué, por qué diantres, querría hacerlo?
![]()
Gavilar cayó.
Y supo, incluso antes de dar contra el suelo, que se había acabado. Era el final.
Un legado interrumpido. Un asesino que se movía con una elegancia ultraterrena, pisando sobre pared y techo, dominando una luz que sangraba de las mismas tormentas.
Gavilar impactó contra el suelo, rodeado por los escombros de su balcón, y vio un destello de blanco. Pero el cuerpo no le dolía. Eso era muy mala señal.
«Thaidakar —pensó al ver una figura alzándose ante él, sombría en el aire nocturno—. Solo Thaidakar podría enviar a un asesino capaz de tales gestas.»
Tosió mientras la figura se cernía sobre él.
—Yo… esperaba que… vinieras —se obligó a decir Gavilar.
El asesino se arrodilló a su lado, aunque Gavilar no distinguió más que sombras. Entonces… algo cambió, y el ser que tenía delante, mientras hacía algo que Gavilar no llegaba a ver bien, empezó a brillar como una esfera. Igual que había hecho antes.
Sangre… sangre de sus ancestros.
—Puedes decirle… a Thaidakar… que llega demasiado tarde —susurró Gavilar.
—No sé quién es ese —respondió el asesino, sus palabras apenas inteligibles.
El hombre extendió la mano a un lado. Invocaba una hoja esquirlada.
Se había acabado.
Tras el asesino, un halo, una aureola de rutilante luz. El Padre Tormenta.
No he sido yo, dijo el Padre Tormenta en su mente. Yo no he provocado esto. No sé si saberlo te trae paz o no en tus últimos momentos, Gavilar.
Pero…
—Entonces, ¿quién…? —empezó a preguntar Gavilar con esfuerzo—. ¿Restares? ¿Sadeas? Nunca pensé…
—Mis amos son los parshendi —dijo el asesino.
Gavilar parpadeó, enfocó de nuevo la mirada en el hombre mientras su hoja esquirlada cobraba forma.
—¿Los parshendi? Eso no tiene sentido.
Te lo advertí, Gavilar, dijo el Padre Tormenta. Este es mi fracaso tanto como el tuyo. Si lo intento otra vez, obraré de forma distinta. Creía que… tu familia…
Su familia. En ese instante, Gavilar vio su legado desmoronarse. Estaba muriendo.
Tormentas. Estaba muriendo.
¿Qué le quedaba? ¿Qué importancia tenía nada si estaba muriendo? No podía. No podía…
Se suponía que iba a ser eterno…
«He invitado al enemigo a regresar —comprendió—. El fin se avecina. Y mi familia, mi reino, se verá desamparado. Sin forma de combatir. A menos que…»
Dirigió una mano temblorosa a un bolsillo y sacó la esfera. El arma. Era necesario que la tuvieran. Su hijo… No, su hijo no podía ocuparse de aquello… Necesitaban a un guerrero. A un verdadero guerrero. A uno a quien Gavilar había puesto todo su empeño en reprimir durante años. Por culpa de un miedo que apenas osaba reconocer, ni siquiera mientras inhalaba sus últimos y entrecortados alientos.
Dalinar. Que las tormentas los asistieran a todos, iban a depender de Dalinar.
Ofreció la esfera al Padre Tormenta, con la visión borrosa. Pensar… era… difícil.
—Debes coger esto —susurró Gavilar al Padre Tormenta—. No debe ser suyo. —Parecía aturdido—. Dile… dile a mi hermano… que tiene que encontrar las palabras más importantes que puede pronunciar un hombre…
No, dijo el Padre Tormenta, aunque una mano tomó la esfera. Él no. Lo siento, Gavilar, jamás volveré a confiar en tu familia. Ya cometí ese error una vez. No lo haré de nuevo.
Gavilar exhaló un gemido de dolor, no desde el cuerpo, sino desde el alma. Había fracasado. Los había llevado a todos a la ruina. Ese, comprendió con horror, iba a ser su legado.
Y al final, Gavilar Kholin, heredero de los Heraldos, murió. Como, al llegar la hora, todo hombre debe.
Solo.