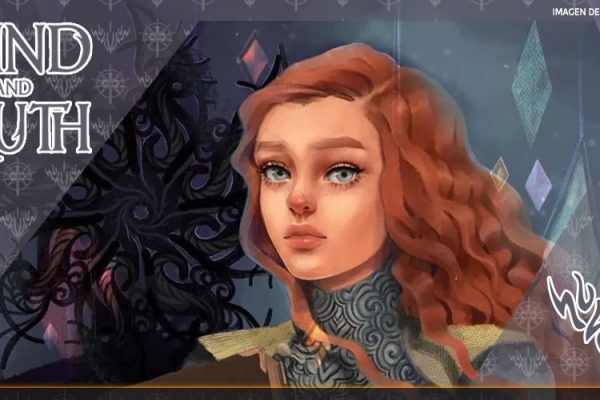AVANCE – Yumi y el pintor de pesadillas: Caps. 3 & 4
El pasado sábado 1 de julio los patrocinadores de la campaña de Kickstarter A Year of the Sanderson recibieron en sus buzones la edición digital en inglés de la novela Yumi y el pintor de pesadillas, que ya estamos leyendo con avidez.
La portada que ha creado Dragonsteel para esta nueva novela del Cosmere es realmente preciosa y es de esperar que, al igual que los dos proyectos secretos anteriores, Nova mantenga la misma portada del Kickstarter. Si a esto sumamos que nos ha encantado tanto el arte interior (a cargo de Aliya Chen) como la historia, no es exagerado decir que Yumi y el pintor de pesadillas va a arrasar tanto o más que Trenza del mar Esmeralda.
Por ahora, ¡os dejamos con el avance de los capítulos 3 y 4!
DETALLES:
Salida: 20/07/23
Publica: Nova
Páginas: 560
Precio: 26,90€
Formato: tapa dura, ebook
Ahora que ha cerrado Book Depository, una buena alternativa (fiable y que no manda los libros como si fueran sacos de patatas) para ediciones en inglés es Blackwells, que también envían internacional (edición UK Gollancz, edición USA Tor). Os recordamos que quienes vivan en España pueden acceder a la preventa de la edición en español de la librería Gigamesh que viene con una lámina exclusiva de regalo.

avance: yumi y el pintor de pesadillas, caps. 3 & 4
traducción de manu viciano
Capítulo 3
Lo más aterrador de las pesadillas es cómo se transforman.
Me refiero a las pesadillas normales, no a las que se pintan. A los sueños terroríficos, a cómo cambian. Cómo evolucionan. Ya es bastante horrible encontrarte con algo que da miedo estando en vela, pero al menos esos horrores mortales tienen una forma, una sustancia. Aquello que tiene forma puede comprenderse. Aquello que tiene masa puede destruirse.
Las pesadillas son un terror fluido. En el mismo instante volátil en que le pillas el truco a una, va y cambia. Rellena los recovecos del alma igual que el agua derramada cubre las grietas del suelo. Las pesadillas son una gelidez supurante, creada por la mente para castigarse a sí misma. En ese aspecto, una pesadilla es la viva definición del masoquismo. La mayoría somos lo bastante discretos como para mantener esa clase de cosas apartada, oculta.
En el mundo de Pintor, esas partes oscuras tenían una asombrosa tendencia a cobrar vida.
Pintor estaba en la periferia de la ciudad, bañado desde atrás en radiactivo aguamarina y eléctrico magenta, observando la oscuridad. Era rígida, como una superficie reflectante, pero oscilaba y fluía. Como la brea fundida.
La mortaja. La negrura de más allá.
Las pesadillas sin formar.
Había trenes que viajaban por las líneas de hion hasta otras ciudades lejanas. Los padres de Pintor vivían en una de ellas, a menos de un día de distancia de la metrópolis de Kilahito, donde él había ido a buscar trabajo. Por tanto, Pintor sabía que existían otros lugares, que no estaba solo aquel. Sin embargo, era difícil no sentirse aislado al contemplar aquella interminable negrura.
La oscuridad se apartaba de las líneas de hion. Casi siempre.
Pintor se volvió a la derecha y estuvo un rato recorriendo el perímetro junto a la hilera de edificios exteriores que se alzaban como una muralla de escudos, con angostas callejuelas entre ellos. Pero la muralla estaba hecha de edificios y no era una auténtica fortificación. Los muros no detenían a las pesadillas, así que una muralla sólida solo serviría para impedir que la gente saliese a la periferia.
Que él supiera, allí fuera nunca iba nadie excepto sus compañeros de profesión. La gente normal se quedaba en casa, porque hasta una sola calle hacia el interior daba una sensación infinitamente más segura. La mayoría de la población vivía como él en otros tiempos, esforzándose por no pensar en lo que había fuera. Bullendo. Revolviéndose. Vigilando.
Pero de un tiempo a esa parte, el trabajo de Pintor era enfrentarse a ello.
Al principio no vio nada. No había señales de ninguna pesadilla de particular valentía internándose en la ciudad. Sin embargo, podían ser sutiles. Así que Pintor siguió adelante por la periferia. Su zona asignada era una cuña poco extensa que empezaba varios edificios al interior del perímetro, pero la parte exterior era más amplia, y también donde era más probable que aparecieran rastros de pesadillas.
Mientras recorría la calle exterior, siguió imaginando que era un guerrero solitario haciendo la ronda. En vez de ser, a grandes rasgos, un exterminador de plagas que había estudiado bellas artes.
A su derecha, hacia el interior de la ciudad, empezó a pasar junto a los murales. No estaba muy seguro de cómo se les había ocurrido la idea a los pintores de la ciudad, pero últimamente acostumbraban a aprovechar los ratos muertos de las patrullas para practicar en los edificios exteriores. Las paredes que daban a la mortaja no tenían ventanas, por supuesto, así que eran unos lienzos enormes y tentadores.
En términos estrictos aquellos murales no formaban parte del trabajo, y no podían presentarse como prueba de una tarea cumplida, sino que eran más bien declaraciones personales. Pintor pasó por delante del que había hecho Akane, una inmensa flor. Pintura negra sobre la pared encalada.
El sitio que él había escogido estaba dos edificios más allá. Era solo una pared blanca, aunque, si uno se fijaba, por debajo se entreveía su proyecto fallido. Tendría que encalar de nuevo la pared para hacerlo invisible del todo. Pero no iba a ser esa noche, porque por fin captó señales de una pesadilla. Se acercó más a la mortaja, aunque sin tocarla, por supuesto.
Sí, allí la superficie negra estaba revuelta. Como si alguien hubiera tocado una pintura casi seca, dejándola… alterada, ondulándose. Era difícil de distinguir, ya que la mortaja no reflejaba la luz, al contrario que la tinta o el alquitrán a los que por lo demás se parecía. Pero Pintor había entrenado mucho.
Algo había emergido allí de la negrura para adentrarse en la ciudad. Pintor sacó su pincel, una herramienta larga como una espada, de su gran bolsa. Siempre se sentía mejor con él en la mano. Se echó la bolsa de pintor a la espalda, cargada con el peso de los lienzos y el frasco de tinta. Entonces echó a andar en dirección al interior, pasando por la pared encalada que no terminaba de encubrir su antiguo mural.
Había hecho cuatro intentos. El último había llegado más lejos que casi todos los anteriores. Era un cuadro de la estrella, que había empezado a pintar después de conocer la noticia de que iba a emprenderse una travesía con la intención de recorrer la oscuridad del cielo. Un viaje a la mismísima estrella, para el que los científicos planeaban utilizar un vehículo muy especial y una línea de hion lanzada a una distancia increíble.
Porque, en contra de lo que antes creía todo el mundo, la estrella no era un mero punto de luz en el cielo. Los telescopios habían revelado que era un planeta. Habitado, según suponían, por otra gente. Un lugar cuya luz de algún modo atravesaba la mortaja.
Saber de esa inminente travesía había sido una breve inspiración para Pintor. Pero luego había perdido la chispa y el cuadro había languidecido. ¿Cuánto tiempo hacía ya desde que lo tapó? Un mes como mínimo.
En la esquina de la pared, cerca del cuadro, percibió una oscuridad humeante. La pesadilla había pasado por allí y había rozado la piedra, dejando un residuo que se evaporaba poco a poco, en negros zarcillos que se perdían en la noche. Pintor ya esperaba que hubiera tomado ese camino, claro, porque casi siempre optaban por la ruta más directa hacia el interior. Pero era bueno confirmarlo.
Empezó a avanzar despacio hacia dentro, regresando a los dominios de la luz de hion y sus colores gemelos. Le llegaron ecos de risas desde la derecha, pero lo más probable era que la pesadilla no hubiese ido en esa dirección. El distrito del placer era donde la gente iba a hacer todo lo que no era dormir.
«Por ahí», pensó al distinguir unas volutas negras sobre una jardinera que había más adelante. Los arbustos crecían hacia las líneas de hion, la fuente de cruda y nutritiva luz que había en el planeta. Así que, al recorrer la calzada desierta, Pintor pasó entre unas macetas con plantas que parecían estar alzando los brazos en silencioso saludo.
Encontró el siguiente rastro cerca de un callejón. Esa vez estaba en el suelo, una auténtica pisada. La pesadilla había empezado a evolucionar, captando pensamientos humanos, pasando de ser una negrura amorfa a algo que tenía forma. Solo una forma vaga al principio, pero en vez de ser una criatura negra, reptante y fluida, era probable que ya tuviera pies. Incluso en ese estado era muy raro que dejaran huellas, así que era una suerte haber encontrado una.
Llegó a una calle más oscura, donde las líneas de hion eran finas y diluidas en lo alto. En aquel lugar sombrío, recordó sus primeras noches trabajando solo. A pesar de su exhaustivo entrenamiento, a pesar de las enseñanzas de tres pintores distintos, se había sentido expuesto y vulnerable haciendo aquello sin compañía. Como un rasguño reciente sin cubrir. Con las emociones y el miedo próximos a la superficie.
Desde entonces, el miedo había quedado bien cubierto por los callos de la experiencia. Aun así, Pintor se apretó la bolsa del hombro contra el cuerpo y sostuvo el pincel hacia fuera como una espada mientras avanzaba muy despacio. Allí, en la pared, se veía la huella de una mano con los dedos demasiado largos y lo que parecían garras. Sí, la pesadilla estaba tomando una forma. Su presa debía de estar cerca.
Un poco más adelante en el angosto callejón, entre dos edificios que eran como manos intentando atraparlo, encontró la pesadilla. Era un ser hecho de tinta y sombra cerca de una pared desnuda, con algo más de dos metros de altura. Había creado dos largos brazos que se doblaban demasiadas veces y tenía las extensas palmas apoyadas contra la pared, con los dedos extendidos. Había metido la cabeza a través de la piedra para escrutar en la habitación de dentro.
Las pesadillas tan altas siempre lo ponían nervioso, en particular si tenían dedos largos. Le daba la impresión de haber visto formas como aquellas en sus propios sueños fragmentados, atisbos de terrores sepultados en su interior que solo emergían al ver a pesadillas como esa. Sus pies rasparon la piedra del suelo y aquella cosa lo oyó y sacó la cabeza, liberando volutas de negrura informe que se alzaban de ella, como ceniza de una hoguera todavía humeante.
Pero no tenía cara. Nunca la tenían, a menos que algo fuese muy mal. En vez de eso, mostraban una negrura más profunda en la parte delantera de la cabeza. Una negrura de la que goteaba un líquido oscuro, como lágrimas, como si la cabeza fuese cera derretida por acercarse demasiado al fuego.
Pintor se apresuró a alzar sus protecciones mentales, albergando pensamientos tranquilos. Era lo primero y lo más importante que se aprendía en el entrenamiento. Las pesadillas, como muchos depredadores que se alimentaban de mentes, eran capaces de sentir los pensamientos y las emociones. Buscaban las más poderosas, las más crudas, para devorarlas. Así que, en ese caso, una mente plácida les despertaba poco interés.
El ser se volvió e introdujo de nuevo la cabeza en la pared. Aquel edificio no tenía ventanas, lo cual era una estupidez. Al quitarlas, los ocupantes se atrapaban más a sí mismos en las cajas que eran sus hogares. Lo único que lograba la gente al prescindir de las ventanas era alimentar la claustrofobia y quizá dificultar el trabajo de los pintores.
Pintor se movió con cuidado, despacio, y sacó un lienzo de la bolsa que llevaba al hombro, una tela de un metro cuadrado con su marco. Colocó el lienzo en el suelo ante él. Entonces sacó el frasco de pintura, negra y poco densa, como tinta. Era una mezcla pensada para proporcionar unas excelentes gradaciones de gris y negro. Para dar detalle. Aunque en realidad Pintor ya no se tomaba tantas molestias.
Mojó el pincel en la tinta, se arrodilló sobre el lienzo y titubeó un momento, mirando a la pesadilla. Seguía emanando negrura de ella, pero su forma aún era bastante poco definida. Sería solo su primera o su segunda incursión en la ciudad. Hacía falta más de una docena de entradas para que una pesadilla tuviera la sustancia suficiente para hacerla peligrosa, y tenían que regresar a la mortaja cada vez para renovarse, o de lo contrario se evaporaban.
Así que, a juzgar por su apariencia, aquella era bastante nueva. Probablemente no podría hacerle daño.
Probablemente.
Y ese era el motivo fundamental de que los pintores fuesen tan importantes y a la vez tan desechables. Su trabajo era esencial, pero no urgente. Siempre que se descubriera una pesadilla durante su primera decena aproximada de incursiones en la ciudad, podía neutralizarse. Era lo que sucedía casi siempre.
A Pintor se le daba bien controlar el miedo mediante pensamientos como esos. El pragmatismo también formaba parte de su entrenamiento. Pintor trató de plantearse qué aspecto tenía la pesadilla, que forma habría podido adoptar. En teoría, escogiendo algo que le despertara la imaginación, se obtenía más poder sobre la entidad. Pero Pintor no lo veía claro del todo. En los últimos meses empezaba a tener la sensación de que no merecía mucho la pena el esfuerzo.
Así que esa noche se decidió por la forma de un pequeño matorral de bambú y empezó a pintar. Aquella cosa tenía los brazos larguiruchos, a fin de cuentas. Eran así como parecidos al bambú.
Había practicado mucho a pintar tallos de bambú. De hecho, podría decirse que Pintor tenía cierta precisión científica a la hora de dibujar cada segmento, con una pequeña floritura lateral seguida de una larga línea. Había que dejar el pincel sobre el lienzo un instante para que, al levantarlo, la tinta acumulada formara el nudo final del segmento de bambú. Así se podía pintar cada uno de una sola pincelada.
Era un método efectivo, cosa que en los últimos tiempos le parecía lo más importante. Mientras pintaba, fijó en su mente la forma, una poderosa imagen central. Y como de costumbre, un pensamiento tan deliberado llamó la atención del ser. La pesadilla vació un momento, sacó la cabeza de la pared y volvió de nuevo hacia él una cara de la que caían goterones de su propia tinta.
Se movió hacia Pintor, caminando sobre los brazos, que se habían vuelto más redondeados. Con segmentos nudosos.
Pintor siguió trabajando. Trazo. Floritura. Hojas pintadas con rápidos movimientos de muñeca, más negros que el cuerpo principal del bambú. En los brazos del ser aparecieron unas protuberancias similares mientras avanzaba. También se encogió sobre sí mismo mientras Pintor dibujaba un tiesto en la parte de abajo. Como siempre, la imagen capturó al ser. Lo desvió. Y así, para cuando la pesadilla llegó hasta él, la transformación ya estaba en pleno efecto.
Hacía tiempo que Pintor había dejado de abstraerse en su arte. Al fin y al cabo, se decía a sí mismo, tenía un trabajo que hacer. Y lo hacía bien. Mientras terminaba, la pesadilla hasta adoptó algunos sonidos propios del bambú: el leve traqueteo de los tallos entrechocando, para acompañar al omnipresente zumbido de las líneas de hion en las alturas.
Levantó el pincel, dejando un bambú perfecto dibujado en el lienzo al que ya imitaba el ser del callejón, cuyas hojas se mecían con suavidad y rozaban las paredes. Entonces, con un sonido que recordaba mucho a un suspiro, la pesadilla se dispersó: presa como estaba, no podía huir a la periferia de la ciudad y reintegrarse en la mortaja para recuperar fuerzas. En vez de eso, como agua atrapada en una bandeja caliente… se evaporó.
Al cabo de un momento, Pintor estaba solo en el callejón. Recogió sus cosas y guardó de nuevo el lienzo en la enorme bolsa, junto con otros tres sin usar. Al terminar, siguió patrullando.
Capítulo 4
El pozo de vapor del pueblo entró en erupción justo mientras Yumi pasaba, a una distancia segura, de camino al lugar del ritual.
Un glorioso chorro de agua se elevó desde el agujero que había en el centro del pueblo. Un torrente furioso y abrasador que superaba los diez metros de altura, un regalo de los espíritus de las profundidades. Era una altura bastante decente para aquella zona.
Las casas estaban construidas a una buena distancia, por supuesto. Formaban un círculo en torno al pozo de vapor. Como con tantas cosas en la vida, convenía estar cerca… pero no demasiado. Los pozos de vapor eran la vida en esas tierras. Siempre que no se confraternizara demasiado con ellos.
El agua que no escapaba en forma de vapor caía a unas grandes palanganas de bronce dispuestas en seis círculos concéntricos alrededor del géiser. Unos conductos metálicos, alzados por encima del suelo para mantenerlos frescos, llevaban el agua cuesta abajo hacia las casas. Habría unas sesenta en el pueblo, y con margen para crecer, a juzgar por la cantidad de agua que liberaba el pozo de vapor.
Aquella agua era necesaria para prosperar. La lluvia escaseaba y los ríos… bueno, es fácil imaginar lo que les hacía aquel suelo hipercalentado a los ríos en ciernes. No era que hubiese poca agua en la tierra de Yumi, pero estaba concentrada, centralizada, elevada. El aire cerca de un pozo de vapor era húmedo y nutría a las plantas migratorias y a otras entidades vivaces. A menudo sobre él se formaban nubes, que ofrecían sombra y alguna lluvia ocasional.
Fuera del pueblo, en cambio, se extendían los yermos ardientes. Eran unos eriales en los que el terreno estaba demasiado caliente incluso para las plantas. La piedra de allí podía incendiar los zuecos y matar a los viajeros que se rezagaran. En Torio se viajaba solo de noche, y solo en carromatos flotantes tirados por dispositivos voladores creados por los espíritus. Huelga decir que la mayoría de la gente se quedaba en casa.
El ruidoso tamborileo de las gotas contra los cuencos de metal apagaba los murmullos de la multitud expectante. Terminado el baño y pronunciadas las plegarias, ya estaba permitido que la gente viera a Yumi, de modo que sus asistentes la seguían con las frondas hacia el suelo, símbolo ritual de que los lugareños congregados ya podían mirarla boquiabiertos.
Ella mantenía la mirada baja mientras caminaba con un paso bien practicado: una yoki-haijo debía deslizarse, como si ella misma fuese un espíritu. Se alegró del ruido que hacía el pozo, pues aunque no la molestaban los susurros y murmuraciones de asombro, a veces la… abrumaban.
Enseguida se dijo a sí misma que el asombro de la gente no lo provocaba ella, sino su vocación. Tenía que recordarlo, tenía que desterrar el orgullo y mantenerse reservada. Sobre todo, tenía que evitar hacer cualquier cosa bochornosa, como sonreír. Por reverencia a su categoría.
Esa categoría, por su parte, ni se enteraba. Como ocurre con muchas cosas que la gente venera.
Pasó por delante de casas, la mayoría de las cuales estaban construidas en dos niveles: uno en el suelo para aprovechar el calor y otro elevado sobre pilotes, de modo que pasara aire por debajo y lo refrescara. Imagínate dos grandes jardineras puestas juntas, pero una a un metro de altura y la otra reposando en el suelo. Muchas casas tenían uno o dos árboles encadenados a ellas. Achaparrados, de solo unos dos metros y medio desde la punta de las ramas hasta las raíces amplias y enmarañadas. Por supuesto, flotaban en las corrientes termales a unos palmos de altura.
Las plantas más ligeras los sobrevolaban, proyectando sus diferentes sombras. De día solo se veían plantas en sitios como los jardines, donde el suelo estaba más fresco. Ahí y en lugares donde el ser humano se esforzaba por mantenerlas cerca para que no se marcharan flotando o que alguien se las llevara flotando. Torio es la única tierra que conozco donde hay cuatreros de árboles.
Al final del pueblo estaba el kimomakkin, o lugar del ritual, que es como lo llamaremos en esta historia. Solía haber solo uno en cada pueblo, para que los espíritus no se tuvieran envidia entre ellos. Cerca flotaban unas flores y, cuando Yumi entró, hizo que giraran arremolinadas a su paso. Al momento se lanzaron hacia el cielo. El lugar del ritual era una zona de piedra muy caliente, aunque ni de lejos al nivel de los yermos. Vosotros lo encontrarías similar a caminar por la arena en verano, lo bastante caliente como para ser peligrosa pero, en la mayoría de los casos, no mortífera.
Allí el calor era sagrado. La gente del pueblo se acumuló fuera de la valla, raspando la piedra con los zuecos, y los padres levantaron a los niños en alto. Tres escribas de espíritus del pueblo se sentaron en altos taburetes para cantar unas canciones de las que, hasta donde alcanzo a saber, los espíritus no fueron conscientes. Pero estoy a favor de ese oficio, de todos modos. Lo que sea con tal de dar empleo remunerado a más músicos. No es que no seamos capaces de hacer otra cosa, sino más bien que o se nos busca alguna actividad productiva o solemos empezar a hacer preguntas del tipo: «Oye, ¿cómo es que esa gente no me está venerando a mí?».
Todo el mundo se quedó fuera del lugar del ritual, incluida Liyun. Empezó la música, un cántico rítmico que acompañaba a una sencilla percusión de baquetas sobre tambores con mango y una flauta de fondo, todo ello cada vez más audible a medida que el pozo de vapor terminaba de aliviarse y se iba a dormir a trompicones.
Dentro del lugar del ritual estaba solo Yumi.
Y los espíritus de las profundidades.
Y un montonazo de piedras.
Los lugareños pasaban meses reuniéndolas, colocándolas por todo el pueblo y luego deliberando acerca de cuáles tenían la mejor forma. Si creéis que vuestros pasatiempos son aburridos y las cosas que vuestros padres os obligaban a hacer soporíferas, consolaos pensando que al menos no os pasabais el día emocionados por la perspectiva de puntuar piedras según su forma.
Yumi se puso unas rodilleras y se arrodilló en el centro de las piedras extendiendo su falda, que se onduló y se alzó por las corrientes térmicas. En general nadie quería poner la piel tan cerca del suelo. En cambio, allí había algo casi íntimo en el acto de arrodillarse. Los espíritus se congregaban en los sitios cálidos. O más bien, la calidez era una señal de que estaban cerca.
Aún eran imperceptibles. Había que invocarlos, pero no acudían a petición de cualquiera. Hacía falta alguien como Yumi. Hacía falta una chica que pudiera llamar a los espíritus.
Existían varios métodos viables, pero todos compartían un mismo tema: la creatividad. La mayoría de los seres conscientes Investidos, ya se llamen fay, seones o espíritus, reaccionan a ese aspecto fundamental de la naturaleza humana de un modo u otro.
Algo a partir de la nada. Creación.
Belleza a partir de materias primas. Arte.
Orden a partir del caos. Organización.
O en ese caso, las tres cosas a la vez. Cada yoki-haijo entrenaba para dominar un arte antiguo y poderoso. Una destreza deliberada y extraordinaria que requería una sinergia absoluta de cuerpo y mente. Una reorganización geológica a microescala relacionada con el equilibrio gravitacional.
En otras palabras, apilaban piedras.
Yumi escogió una que tenía una forma interesante y, con cuidado, la equilibró sobre un extremo antes de retirar las manos y dejarla en pie, erguida, dando la impresión de que debería caerse. La muchedumbre dio un respingo, aunque no había nada arcano ni místico en exhibición. Aquello era producto del instinto y la práctica. Yumi colocó una segunda piedra sobre la primera, y luego otras dos encima a la vez, apoyándolas una contra la otra de una forma que parecía imposible. Las dos incongruentes piedras, una asomando hacia la derecha, la otra reposando precaria en su punta izquierda, se mantuvieron firmes mientras ella apartaba las manos.
Había una reverencia deliberada en la manera en que Yumi se movía, colocando piedras y luego pareciendo acunarlas durante un momento, calmándolas como una madre a su bebé dormido. Entonces retiraba las manos y dejaba las piedras como si les faltase un pelo para derrumbarse. No era magia. Pero sin duda era mágico.
La gente no podía apartar la mirada. Si su fascinación os resulta extraña… en fin, no os lo voy a discutir. Sí que era todo un poco raro. No solo el equilibrado de piedras, sino el hecho de que los lugareños considerasen las actuaciones y las creaciones de la yoki-haijo como las más elevadas cotas artísticas posibles.
Aunque por otra parte, no hay nada intrínsecamente valioso en ninguna forma de arte. No es que esté quejándome ni menospreciándolo. En realidad es uno de los aspectos más maravillosos que tiene el arte: el hecho de que sea la gente quien decide qué es hermoso. No tenemos la capacidad de decidir qué es comida y qué no lo es. (Sí, hay excepciones. No hace falta ponerse pedante. Cuando te tragues esas canicas, nos reiremos todos de ti). Pero, sin la menor duda, nos corresponde por completo a nosotros juzgar qué es lo que se considera arte.
Si la gente de Yumi quería afirmar que la colocación de piedras sobrepasaba a la pintura o la escultura como creación artística… bueno, a mi al menos me resultaba fascinante.
Y los espíritus estaban de acuerdo.
Ese día Yumi creó una espiral, valiéndose de la secuencia artística de progreso como una especie de estructura imprecisa. Puede que la conozcáis por un nombre distinto. Uno, uno, dos, tres, cinco, ocho, trece, veintiuno, treinta y cuatro. Y luego vuelta atrás. Los apilamientos de veinte o treinta piedras deberían haber sido los más impresionantes, y en efecto, que Yumi fuera capaz de crearlos tan bien era increíble. Pero además se las ingeniaba para hacer que las construcciones de cinco o tres elementos deleitaran a los asistentes en la misma medida. Mezclas incongruentes de piedrecitas minúsculas con rocas enormes equilibradas encima. Composiciones torcidas de piedras, con las alargadas asomando inestables a los lados. Piedras tan largas como el antebrazo de Yumi apoyadas en una punta finísima.
Por las descripciones matemáticas y por el uso de la secuencia artística, quizá supongáis que el proceso era metódico. Calculado. Sin embargo, de algún modo daba más la sensación de ser una gesta orgánica e improvisada que una exhibición de ingeniería. Yumi se mecía mientras apilaba, moviéndose al ritmo de los tambores. Cerraba los ojos y meneaba la cabeza de lado a lado mientras sentía las piedras raspar bajo sus dedos. Juzgaba su peso, predecía cómo iban a inclinarse.
Yumi no solo quería cumplir la tarea. No solo quería actuar para el susurrante y excitable gentío. Quería ser digna. Quería percibir a los espíritus y saber qué deseaban de ella.
Le daba la impresión de que merecían algo mucho mejor que ella. Alguien que hiciera más de lo que ella era capaz, incluso en su mejor momento. Alguien que no anhelara en secreto la libertad. Alguien que, en el fondo, no rechazara el increíble don que se le había concedido.
En el transcurso de varias horas, la escultura fue adoptando la forma de una extraordinaria espiral de apilamientos. Yumi aguantó más que las tamborileras, quienes se rindieron al cabo de dos horas. Siguió mientras la gente se llevaba a los niños a casa para hacer la siesta, o se escabullía para comer, tanto tiempo que Liyun tuvo que escaparse un momento al cuarto de baño y luego regresar a toda prisa.
El público podía apreciar la escultura, por supuesto. Pero el mejor lugar para verla era desde arriba. O desde abajo. Imaginad un gran remolino compuesto de piedras apiladas, evocando la sensación del viento al soplar, en espiral, y sin embargo hecho por completo de roca. Orden a partir del caos. Belleza a partir de materias primas. Algo a partir de la nada. Los espíritus se dieron cuenta.
Se dieron cuenta en cantidades inauditas.
Mientras Yumi perseveraba imponiéndose a los dedos arañados y los músculos doloridos, los espíritus empezaron a ascender flotando desde las piedras de debajo. Tenían forma de lágrima, radiantes como el sol —de arremolinados naranja y azul— y con el tamaño de una cabeza humana. Se alzaban y se quedaban al lado de Yumi, observando su progreso, embelesados. No tenían ojos, pues eran poco más que amasijos informes, pero podían mirar. Sentir, al menos.
Los espíritus de ese tipo encuentran fascinantes las creaciones humanas. Y allí, por lo que Yumi había hecho, y por quién era, supieron que aquella escultura era un regalo. A medida que la tarde oscurecía y las plantas empezaban a descender flotando de las capas superiores del cielo, Yumi al fin empezó a debilitarse. Ya tenía los dedos ensangrentados, después de pelarse los callos por el movimiento repetitivo. Los brazos habían pasado de dolerle a estar entumecidos y luego, de algún modo, a dolerle entumecidos.
Había llegado el momento del siguiente paso. Yumi no podía permitirse un error infantil como el que había cometido en sus primeros años: esforzarse tanto que se derrumbaba inconsciente antes de vincular a los espíritus. Aquello no consistía solo en crear la escultura, ni en hacer gala de su devoción. Había una cierta medida de pragmatismo incorporada a la exhibición artística de ese día, como la letra pequeña de un contrato.
Demasiado cansada para levantarse, Yumi apartó la mirada de su creación, que contenía centenares de piedras y había agotado los montones de ambos lados del patio. Parpadeó sorprendida al contar a los espíritus que la rodeaban en toda su gloria, aunque en ese caso se parecían un poco a una serie de inmensas bolas de helado que se habían caído de sus cucuruchos.
Treinta y siete.
Yumi había invocado a treinta y siete.
La mayoría de las yoki-haijo llegaban a seis con suerte. Su marca anterior estaba en veinte.
Yumi se secó el sudor de la frente y volvió a contarlos con la mirada borrosa. Estaba cansada. Muy (bajo) cansada.
—Que pase —dijo casi con un graznido— el primer solicitante.
La multitud se agitó emocionada y la gente echó a correr para traer a amigos o parientes que se habían marchado durante las horas de apilamiento. El pueblo llevaba un orden estricto de necesidades, adjudicado según unos métodos que Yumi desconocía. Se organizaba a los solicitantes, y los afortunados cinco o seis primeros tenían casi garantizado que se les concediera su petición.
Los que estaban más atrás normalmente tendrían que esperar un año o más para que otra yoki-haijo cubriese sus necesidades. Dado que en general los espíritus se mantenían vinculados entre cinco y diez años, con su efectividad decayendo en la última parte de ese periodo, siempre había una gran demanda para los esfuerzos de la yoki-haijo. Ese día, por ejemplo, había veintitrés nombres en la lista, aunque esperaban que apareciera solo media docena de espíritus.
Como cabe imaginar, se desató un fervor entre los concejales del pueblo para añadir nombres a la lista. Yumi no era consciente de ello. Se limitó a situarse al frente del lugar del ritual, arrodillada, con la cabeza gacha, y a tratar de no caer derribada de lado a la piedra.
Liyun hizo pasar al primer solicitante, un hombre con la cabeza un poco demasiado adelantada sobre el cuello, como un retrato que hubieran partido por la mitad y luego pegado de cualquier manera con cinta adhesiva.
—Bendita portadora de espíritus —dijo el hombre, estrujando su gorro entre las manos—, necesitamos luz para mi casa. Ya llevamos seis años sin tener.
¿Seis años? ¿Sin luz por la noche? De pronto, Yumi se sintió incluso más egoísta por su anterior intento de esquivar sus deberes.
—Lo siento —respondió con un susurro—. Por haberos fallado a ti y a tu familia durante tantos años.
—No nos…
El hombre se interrumpió. No era apropiado contradecir a una yoki-haijo. Ni siquiera para intentar halagarla.
Yumi se volvió hacia el primer espíritu, que se acercaba poco a poco desde atrás, curioso.
—Luz —dijo Yumi—. Por favor. A cambio de este regalo que os he hecho, ¿nos darás luz?
Mientras hablaba, proyectó la idea adecuada. La de un sol flamígero transformándose en un pequeño orbe brillante, que podría llevarse en la palma de la mano.
—Luz —le respondió el espíritu—. Sí.
El hombre esperó ansioso mientras el espíritu se estremecía antes de dividirse por la mitad. Una parte empezó a brillar con fuerza en un amistoso color naranja, y la otra se convirtió en una esfera opaca de un azul tan oscuro que se confundía con el negro, sobre todo al ocaso.
Yumi le entregó al hombre las dos bolas, cada una en una mano. Él hizo una inclinación y se retiró. La segunda solicitante pidió un par repulsor, como el que sostenía el templo del parterre, para alzar su pequeña lechería del suelo y, al tenerla más fresca, poder hacer mantequilla. Yumi, por su parte, habló con el siguiente espíritu de la fila y lo convenció de que se dividiera en forma de dos estatuas achaparradas de rasgos contorsionados.
Uno tras otro, los solicitantes vieron cumplidas sus peticiones. Ya hacía años desde la última vez que Yumi había confundido o ahuyentado a un espíritu por error, pero aquella gente no lo sabía, de modo que esperaban embargados de una preocupada expectación, temiendo que su solicitud fuese la que hiciera marcharse al espíritu.
No ocurrió, aunque cada petición costaba más tiempo de cumplir, cada espíritu más tiempo de persuadir, a medida que iban distanciándose del espectáculo que les había dado. Además, cada solicitud se llevaba un poco de… algo de Yumi. Algo que se recuperaba con el tiempo, pero que en el momento la dejaba sintiéndose vacía. Como un frasco de mermelada de té consumido cucharada a cucharada.
Algunos querían luz. Unos pocos pedían aparatos repulsores. La mayoría solicitaba voladores, unos dispositivos flotantes que tenían más o menos medio metro de ancho. Se usaban para cuidar de los cultivos durante el día, cuando las plantas se elevaban fuera del alcance de los granjeros y tenían que vigilarlas los grandes cuervos del pueblo. Pero había algunas amenazas de las que los cuervos no podían ocuparse, e interactuar con las plantas cuando se alzaban tanto era una gran ventaja, así que una buena flota de voladores era una necesidad para la mayoría de los asentamientos.
Se podía crear prácticamente cualquier cosa a partir de un espíritu, suponiendo que estuviera dispuesto y que se le formulara la solicitud como era debido. Para los toreses, iluminarse utilizando un espíritu era tan natural, y tan común, como podrían serlo las velas o las lámparas para otra gente. Quizá penséis que los toreses desperdiciaban el gran poder cósmico que se les había concedido, pero vivían en una tierra hostil donde el suelo literalmente hervía el agua. Habrá que perdonarles que aprovecharan los recursos que tenían.
Convencer a los treinta y siete espíritus fue una tarea casi tan extenuante como la creación artística, y hacia el final Yumi seguía adelante en un estado de aturdimiento. Sin apenas ver, sin apenas oír. Murmurando las frases ceremoniales de memoria y haciendo proyecciones a los espíritus más a base de necesidades primarias que con imágenes nítidas. Pero al cabo de un tiempo, la última solicitante se inclinó y se marchó a toda prisa con su nueva sierra espiritual. Yumi se quedó sola ante su creación, rodeada del aire que se enfriaba y las lilas flotantes que descendían a su nivel al perder calor las corrientes termales.
Hecho. ¿Había… terminado?
Cada espíritu vinculado había reforzado su escultura, cuyas piedras resistirían juntas como si estuvieran unidas con pegamiento. A medida que el vínculo se debilitara y las piedras empezaran a caer con los años, el poder de los espíritus reaccionaría del mismo modo. Pero en general, cuantos más espíritus se vinculaban en una sesión, más duraban todos ellos. Lo que Yumi había hecho ese día no tenía precedente.
Liyun se acercó a darle la enhorabuena por un trabajo tan bien hecho. Pero lo que encontró no fue a una grandiosa dominadora de los espíritus, sino a una chica de diecinueve años exhausta, inconsciente en el suelo, con el pelo extendido a su alrededor sobre la piedra y las sedas ceremoniales estremecidas por el suave viento.
Tamara Eléa Tonetti Buono
Apasionada de los comics, amante de los libros de fantasía y ciencia ficción. En sus ratos libres ve series, juega a juegos de mesa, al LoL o algún que otro MMO. Incansable planificadora, editora, traductora, y redactora.