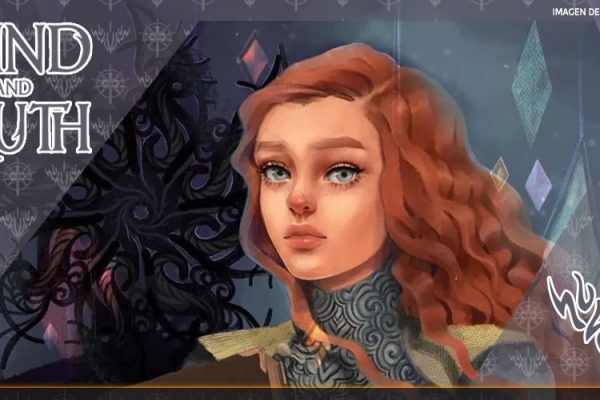Hacedora de reyes, un relato del Cosmere
Durante la primera Dragonsteel Mini Con, que se celebró en Utah a finales de noviembre del año pasado y como ya viene siendo costumbre, Brandon leyó un fragmento de una obra no publicada, en este caso relacionada con el mundo de Sexto del Ocaso.
Sexto del Ocaso es un relato incluido en el recopilatorio Arcanum Ilimitado, que se puede leer sin haber leído el resto del Cosmere, aunque si habéis leído ya todo lo que se ha publicado del Cosmere, os recomendamos leer este avance de la secuela en la que está trabajando Brandon, y que no puede dejar indiferente a nadie.
Esta lectura que pudieron disfrutar en primicia los asistentes a la convención ha sido ya publicada en su canal de YouTube, y gracias al irreductible Manu Viciano tenemos ya disponible la traducción en español. Como siempre, mucho amor para él, que este año ha trabajado duro traduciendo el libro de el Curso de Escritura Creativa de Brandon que se publica, Arena Blanca en su formato Integral que incluye las tres novelas gráficas más unas cincuenta nuevas páginas de material adicional, y con suerte (para nosotros) igual El Metal Perdido.
¡Esperamos que disfrutéis del relato!
hacedora de reyes, traducción de manu viciano
leído por brandon durante la fiesta de lanzamiento de citónica, EL 23 de noviembre DE 2021
Introducción
Hace mucho tiempo, años y años atrás, viajé con mi familia a Fiyi. Siempre me gusta escribir algo inspirado en los lugares que visito y, en Fiyi, estuvimos viendo un pueblecito que tenía un jefe a la antigua usanza. Aunque el lugar es muy moderno, mantenían esa estructura social. El guía nos contó que existía alguien cuyo título era el de «hacedor de reyes», y nos explicó que su trabajo consistía en escoger a la persona que sería el próximo rey. El rey, o jefe, no era quien elegía a su sucesor: de eso se ocupaba el hacedor de reyes, que pertenecía a un linaje distinto. Me impactó mucho, porque eso establecía un control sobre la monarquía como el que nunca había conocido en ningún otro lugar, un sistema sofisticado que me pareció impresionante. Así que pensé: «En algún momento escribiré un libro que incluya esa idea». Pero terminé dejándolo al cabo de unos pocos capítulos. Estaba ambientado en Primero del Sol, el planeta donde transcurre Sexto del Ocaso.
Os leeré el prólogo y un poco del primer capítulo —no llegué mucho más allá— de un libro que titulé Hacedora de reyes.
Prólogo
Todo empieza cuando el moribundo inhala su último aliento. La muerte no es un suceso infrecuente: de hecho, es una de las pocas experiencias universales que comparte el ser humano. Lo triste es que muchas veces llegamos a ella sin estar preparados, teniendo en cuenta que es precisamente aquello para lo que, por definición, de más tiempo de preparación disponemos.
En esta historia, por desgracia, el hombre sí que estaba bien preparado. Había hecho todas las preguntas que se le habían ocurrido, y recibido todas las respuestas que creía poder obtener de la vida. Para él la preparación consistía en eso, en abrirse a las respuestas para las cuestiones que no podía resolver por sí solo. Sabía desde hacía años que iba a morir, pero no como todo el mundo sabe que en algún momento su vida terminará. Él sabía que la muerte acudiría a él del mismo modo que otra persona podría esperar el tren de las 9.14. Sí, es posible que se retrase un poco, pero pase lo que pase saldrá de la estación antes de mediodía. Maligna, así era como llamaban a la infestación que crecía en su interior. Terminal. Qué raro era que a uno lo matara el crecimiento. No el deterioro, ni la perdida de sangre, ni una cacería en el océano, como había creído que un día sería su sino, sino algo que crecía, que vivía, solo que hacía un poco demasiado las dos cosas. Qué moderno sonaba estar muriendo de algo llamado adenocarcinoma colorrectal. El hombre había nacido en una época en la que habrían usado palabras más sencillas, pero la ciencia moderna trajo consigo algo más que máquinas de vapor y telégrafos. Había honrado a muchas enfermedades con un título casi nobiliario, así que los jefes ya no tenían que morir en un charco de su propia inmundicia, sino que caían víctimas de la gastroenteritis. Y nuestro futuro cadáver era un jefe.
Pero debéis conocer el trasfondo antes de que continuemos. Lo describiré como lo habría hecho él, pues llevaba años sin ver nada que no fuese una neblina blanca y lechosa. Por suerte, cuando uno es sabio, no necesita ver para poder decir a la gente dónde tiene que ir.
Nuestro hombre, antes que nada, podía oír el océano. Al igual que muchos de su pueblo, el jefe aborrecía los lugares desde los que no se oía el océano. De joven había trabajado tierra adentro en los campos de taro a órdenes de su padre. Esos campos estaban muy lejos del océano, a una hora de distancia en canoa río arriba. Fue el peor año de su vida, incluso contando los que pasó muriendo de cáncer.
Ese día podía oler el mar. Según la tradición de la isla de Emore, los jefes nunca se pudrían después de morir. ¿Cómo iban a hacerlo, después de llevar tanto tiempo en salmuera? Los jefes eran los mediadores entre la isla y el mar, y de los cortes de su piel se derramaba sangre salada. Llevaban el océano en las venas, la dura piedra de lava en las rocas. El jefe estaba ilusionado por reposar en el mausoleo cerca de su padre, sobre una losa extraída del borde de un volcán durmiente. Yacería ahí, sonriente como todos los cadáveres, horneado por toda la eternidad en el fuego de los amarillentos cirios, arrullado por las canciones interpretadas para los muertos, igual que todos los jefes que lo habían precedido.
Jefe. Esa sí que era una palabra interesante, en los tiempos que corrían. Pero las Islas Natales siempre habían tenido jefes y siempre los tendrían. De un tiempo a esa parte también tenían representantes, elegidos por la voz directa del pueblo. Esos representantes se enviaban como delegados a los distintos gobiernos para tratar asuntos políticos, mientras los jefes permanecían en sus islas, pues ¿qué era un jefe lejos de su pueblo, su tierra, su simiente? No por ello los jefes carecían de poder: dictaban las leyes de su isla y protestaban por las interferencias gubernamentales. El jefe representaba a la tribu, que en esta historia significa toda la gente que vive en una isla pequeña, unos seiscientos en total, todos ellos emparentados. Los representantes dirigían el país, pero los jefes guiaban a las familias como reyes en miniatura. Eran los guardianes de la tradición y los ejecutores de la política moderna, todo a la vez. Y por tanto, la palabra que designaba el cargo se acomodaba entre lo nuevo y lo antiguo, como una cuchara que cae tras la encimera y se encaja entre el mueble y la pared: atascada, tenaz, pero aun así ajustada a la perfección.
Así era también como estaba él en esos momentos, acomodado entre lo viejo y lo nuevo. Entraba aire por las puertas abiertas del salón. Las casas llevaban mucho tiempo construyéndose de forma que invitaran a la brisa al interior, como una visita bienvenida. Pero también se notaba el ventilador del techo, que traqueteaba rítmico desde su lugar más propio de las arañas. La casa del jefe podía tener ese dispositivo moderno porque necesitaba energía para que funcionara el telégrafo. Era el único hogar eléctrico de toda la isla, alimentado por unas enormes baterías químicas que tú quizá considerarías primitivas. Pero allí eran tecnología punta, desarrollada por orgullosos eruditos sin ayuda de los Venidos de Arriba.
Eso es. ¿Puedes sentirlo? ¿La suave sábana bajo la espalda, la fresca brisa en las mejillas, el ventilador contando los últimos segundos de tu vida? ¿El océano llamando a tu alma? No había dolor, pero tampoco muchos pensamientos profundos. Los medicamentos impedían ambas cosas.
Añadamos unos pasos. Hicieron crujir la estera de palmas entretejidas que le regaló el jefe de la isla Luma, la siguiente del archipiélago. Las pisadas no hacían chasquidos. Sonaban a pies descalzos, por lo que no era el enfermero.
—¿Coral? —preguntó el jefe. ¿Sería su primogénito?—. ¿Aguacero? —El segundo, tal vez.
No hubo respuesta.
—¿Me acercas el agua? —pidió el jefe, extendiendo un brazo débil hacia la mesita—. Ya no me duele beber. No me duele ni lo más mínimo.
Silencio. El jefe se preguntó si los sonidos habrían sido alucinaciones. Últimamente parecía que tenía el cerebro flotando en sopa. Aspiró una larga y entrecortada bocanada de aire.
Y esa es. La última. Ahí es donde empieza. Porque antes de que el jefe pudiera exhalar esa bocanada, unas manos con guantes se le cerraron en torno al cuello y apretaron.
Lo raro fue que eso tampoco le dolió. «¡Están matándome! —El pensamiento llegó a su cerebro despacio, como enviado por ave mensajera y no por telégrafo—. Alguien está matándome… antes de que pueda morir.» Se resistió, porque era jefe, y porque no quería que alguien tomara lo que los dioses habían reclamado. Pero ya llevaba tiempo sin poder ni aliviarse sin ayuda, de modo que rechazar a un atacante era imposible. Las manos estrujaron con más fuerza. El blanco que era su mundo empezó a oscurecerse y el jefe se dio cuenta, por muy preparado que creyese estar, de que acababa de presentársele una pregunta a última hora. Urgente. Confusa.
¿Quién asesina a un hombre a quien le quedan día, quizá solo horas, de vida?
Capítulo 1
El barco de vapor surcaba el océano como un cuchillo de caza abría la piel de un animal: recto, despreocupado, dejando tras de sí una cicatriz en las olas. A Tulaku, la hacedora de reyes, le encantaba navegar junto a la borda, sintiendo el azote del viento en la cara, contemplando el romper de las impotentes olas contra el casco del barco. Daba una sensación de modernidad poder imponer la voluntad humana tanto al viento como al mar. Tulaku llevaba una eternidad sin disfrutar de ventajas modernas como aquella. No se veían mucho por allí, en las islas Dispersas, que podrían considerarse las tierras yermas de la civilización por mucha agua que tuvieran. La hacedora de reyes tenía obligaciones en Tori, la gran isla que albergaba el gobierno y las principales empresas, así que el barco de vapor la llevaría hasta ella. No esperaría a que cambiara la marea, ni a vientos favorables. Navegaría ya.
Esta hacedora de reyes era joven, y, si fueses de su mundo, repararías de inmediato en que había algo en ella que no terminaba de encajar. Algo muy poco habitual, aparte de su corta edad. Eso, por lo menos, solo se hacía evidente al mirarla a la cara. Todo lo demás en ella estaba pensado para distraer al observador de sus rasgos juveniles. La ropa tradicional, que la amortajaba en una capa de plumas de aviar. La postura, cuidada hasta el último detalle para proyectar fuerza, confianza y autoridad. El remo ceremonial, empuñado como un báculo, con la pala en forma de flecha apuntando al cielo, coronado con los serrados dientes de una bestiasombra oceánica adulta. Todo en ella proclamaba sabiduría y experiencia.
Salvo la cara. Salvo aquella cara vergonzosamente joven. Tulaku había aprendido a soportar las miradas. Ya no bajaba los ojos al suelo cuando se presentaba, ya no se encogía visiblemente cuando la gente se sorprendía de su edad. Y sin embargo, había algo en su expresión, en su manera de mirar a los ojos y apretar los labios, un gesto que parecía reconocer: «Lamentamos las molestias causadas por enviar a una jovencita en vez del anciano decrépito que esperaban. Por favor, esperen mientras remediamos la situación. Les advertimos que el proceso podría requerir cuarenta años». Mientras dejaba atrás las islas Astilladas, Tulaku confió en no tener que enfrentarse a experiencias como esas. Era raro que le sucediera en casa, porque, al fin y al cabo, allí los senadores y presidentes de empresas podían ser jóvenes y llenos de vida, así que ¿por qué no los hacedores de reyes? En casa no se juzgaba a nadie por su edad, sino por su ambición y quizá por la calidad de los contactos anotados en su agenda personal.
Mientras meditaba sobre ello, un hombre corpulento bajó los peldaños del puente de mando y su aviar aleteó para mantener el equilibrio en su hombro. El capitán no llevaba uniforme: era un hombre de empresa, no un soldado. Aunque la diferencia entre la distinción y la autoridad que conferían ambos roles era muy sutil, la de los uniformes no lo era. El capitán Hatchi llevaba un grueso chaquetón de lana, bufanda y el sombrero de su cargo. Apoyó las manos en la regala, con los dedos envueltos en duros guantes de trabajo. Su aviar, Alegre, tenía el plumaje de vivos colores rojo y verde. Pertenecía a una de las especies que protegían los barcos y sus tripulaciones de las inquisitivas mentes de las bestias que vivían bajo las olas. Las bestias estaban expulsadas de aquellos bajíos tan poblados, por supuesto, pero aun así se consideraba que esa raza de aviar traía buena suerte y se veía muy a menudo acompañando a marineros.
—¿Alguna vez se siente como un dios aquí fuera, capitán? —le preguntó Tulaku—. ¿Cruzando las olas sin la carga de preocupaciones morales como las corrientes o el viento?
—De vez en cuando —dijo él—, hasta que llega una tormenta. Entonces… bueno, recuerdo mi mortalidad bien deprisa, hacedora de reyes. Bien deprisa.
Se besó los labios y los alzó al viento, que soplaba del este. Desde las islas del Panteón y los dioses que representaban.
—Pero sin duda ahora podemos capear incluso las tormentas, ¿me equivoco? —dijo Tulaku—. La sociedad moderna ha diseñado máquinas que pueden hacer caso omiso al viento. ¡Vamos allá donde nos place!
—Desde luego —repuso él—, pero ¿acaso eso no convierte en dioses a esas máquinas, hacedora de reyes? Yo no soy más fuerte que mis antepasados, y también ellos cruzaban los mares contra las olas, en canoa. Para lograrlo no es necesario el vapor, solo la potencia. —Desvió la mirada a las nubes que emanaban de la caldera—. Sea del tipo que sea. Pero por supuesto, no debería estar contradiciendo su sabiduría. Mis disculpas.
El barco siguió cruzando el océano, eructando un confiado humo negro, impertérrito a vientos y tormentas. Timoneado a brújula, no por los lengüetazos de las olas. El capitán pensaba mucho en su padre, que también había sido capitán, pero en una época distinta. El barco de su padre había encallado una vez en una isla desierta, pero la tripulación lo había remendado y habían podido zarpar de nuevo. Si aquel barco de vapor se averiase, Hatchi sabía que no podría repararlo. Por supuesto, había especialistas para hacer esas cosas. Pero daba la sensación de que, cuanto más progresaba la humanidad en conjunto, menos necesidad de conocimiento específico había para el individuo. La ignorancia era su propia especie de lujo.
La hacedora de reyes frunció el ceño, absorta en sus propios pensamientos, que navegaban por un rumbo distinto al de los de Hatchi. Se alegraba de llegar a zonas más cosmopolitas, de dejar atrás las miradas perplejas, las dudas que provocaba su edad. Y sin embargo, también dejaba atrás parte de la reverencia que le mostraban las personas como Hatchi. Había sido un aspecto positivo de aquellas islas rurales y de quienes navegaban entre ellas.
—Debería saber usted, hacedora de reyes —dijo el capitán—, que está llegándole un mensaje por telégrafo. No debería tardar mucho en interpretarse. Por eso venía a buscarla.
Un mensaje telegráfico. Esa sí que era una innovación moderna, y el mérito les correspondía por completo, pues no había sido un presente de los Venidos de Arriba. Los mensajes viajaban invisibles de una isla a otra, por el aire, casi como un ave.
La hacedora de reyes hizo una mueca y bajó la mirada al océano. Si conocieras a la gente de esta tierra, es probable que te sorprendiera el repentino dolor que sintió al pensar en las aves. Entonces mirarías su hombro, verías lo que le falta y comprenderías por fin lo que no terminaba de encajar en ella desde el principio.
—Será un mensaje de mi mentor —dijo al capitán—, para darme ánimos.
«Por favor, que sea eso —pensó—, y solo eso.»
Hubo una época en la que cada isla tenía su propio hacedor de reyes, alguien que vigilara al jefe y actuara de contrapeso para sus ambiciones. Por supuesto, un hacedor de reyes no podía derrocar a un jefe. A fin de cuentas, eran los dioses quienes habían situado al jefe en su posición, y los mortales no deberían intervenir. Sin embargo, todo el mundo coincidía en que era adecuado que se ejerciera un control sobre el poder de los jefes. Hasta ellos mismos tendían a estar de acuerdo, lo cual quizá te sorprenda. Pero seguramente es porque estás acostumbrado a los grandes reyes de naciones enteras y no a los pequeños reyes de las islas. Los grandes reyes tienden a ser insaciables. Si les das una mansión, querrán dos. Si les pagas un tributo, se preguntarán cuánto más pueden exigirte. Si les das un sorbito de autoridad absoluta, se echarán al gaznate la botella entera. Pero, al igual que una notable cantidad de cosas relacionadas con la sociedad humana, la monarquía suele funcionar mejor a pequeña escala. Una mansión no resulta tan necesaria cuando tu hermano tiene una cabaña. Los tributos saben distinto si estás exprimiéndolos al hombre que te enseñó a pescar. El poder absoluto no parece tan absoluto si tu madre te regaña por abusar de él. De modo que si, en general incluso los mismos jefes preferían tener a alguien supervisándolos, aunque nadie lo diría, por cómo discutían con los hacedores de reyes.
Pero todavía no he explicado lo que es un hacedor de reyes. Bueno, es justo eso. El hacedor de reyes es quien elige al próximo dirigente. No podían derrocar al jefe actual, como he dicho, pero podían hacerle algo casi igual de malo: poner fin a su dinastía, escoger a alguien fuera de su linaje para ascender al trono. Todo jefe debía vivir temiendo hasta cierto punto esa posibilidad. Si era mal gobernante, sufriría la metafórica castración de que se eligiera al hijo de un rival para ocuparse de su trono, y de su legado en muchos aspectos, tras su muerte. Pero en los tiempos tan modernos e intrépidos de Tulaku, la mayoría de las actuaciones de los hacedores de reyes eran solo de cara a la galería. Los jefes tenían que colaborar con los cargos electos, y lo normal era que las dinastías se preservaran en nombre de la tradición, ya que eran los jefes quienes la preservaban y la sostenían. De hecho, ese era de los pocos poderes que conservaban en la nueva época de senados, corporaciones y sufragio universal. Y en consecuencia, el trabajo de un hacedor de reyes también había cambiado con los tiempos. Seguían vigilando a los reyes, pero no solo en lo relativo a su sucesión. Si un jefe quebrantaba la ley, por ejemplo, ¿qué se hacía? En el pasado, nada. Pero en la actualidad, el rey no era la ley. La ley llevaba un remo ceremonial, y a veces tenía una cara demasiado joven para el puesto que ocupaba.
En los tiempos modernos, era habitual que un hacedor de reyes estuviera al cargo de una docena de islas, o incluso de más, y Tulaku no tenía siquiera que asistir ni respaldar todas las coronaciones. Si un líder gozaba de apoyo popular y tenía un heredero indiscutible, el traspaso de poder podía refrendarse por telégrafo. Pero si la sucesión no estaba clara, se asignaba a un hacedor de reyes para ocuparse en persona del asunto. Si había alguno trabajando cerca, le correspondía a él. Y si no había ninguno… bueno, la tarea recaía en el hacedor de reyes que más cerca pasara de allí. Una tradición que Tulaku estaba empezando a encontrar de lo más inconveniente.
Comentario
Os habréis dado cuenta de que en estos pasajes estaba experimentando un poco con un narrador omnisciente. Lo siento si me quedó demasiado expositivo. Estaba dejándome llevar y construyendo la ambientación mientras escribía, cosa que a veces hago en el primer borrador. Pero de todos modos, me gusta mucho este fragmento, aunque no estoy seguro de si lo utilizaré para alguna cosa en el futuro. Desde luego la voz habría que pulirla, pero tiene algunas expresiones que me divirtió mucho escribir.
Tamara Eléa Tonetti Buono
Apasionada de los comics, amante de los libros de fantasía y ciencia ficción. En sus ratos libres ve series, juega a juegos de mesa, al LoL o algún que otro MMO. Incansable planificadora, editora, traductora, y redactora.